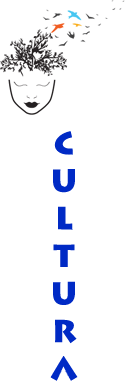
El viento penetró violentamente y arrojó sobre el corredor una bofetada de nieve. El hombre cerró la puerta y permaneció de espaldas contra ella, el pecho agitado por el cansancio.
—Este es un castigo de Dios —dijo, dando dos pasos hacia adelante—. Su abrigo de piel se agitó dejando caer un blanco follaje. Quitándose el gorro lo golpeó con la mano enguantada. La vieja lo miró sin sobresaltarse, y el joven apenas se volvió para verlo. Afuera el viento y la nieve caían con fuerza inaudita y golpeaban con furia la ventana. El hombre se sentó pesadamente en una de las sillas y recargó su espalda contra la pared. El hielo comenzó a derretirse sobre su barba La vieja estaba detrás del mostrador y salió levantando una cubierta de madera. No había olor a comida, pero allá dentro se adivinaba una cocina. Sin embargo, cuando el hombre pidió, la mujer movió la cabeza. No había nada, sólo bebida. Las manos de la mujer eran grandes y gruesas y su cabeza blanca como una cebolla.
—He caminado mucho este día y estoy hambriento —musitó el hombre, sin inmutarse—. Debe haber algo de comer.
Después miró hacia la cocina, pero en la cocina únicamente había silencio. Aún así, se levantó y caminó hacia ella. La mujer no intentó detenerlo y el muchacho levantó nuevamente la cabeza para verlo.
El interior de la cocina estaba desolado. Un perro echado en un rincón movió la cola y se levantó a olerle las botas. Sobre la estufa había un perol, pero el fuego estaba apagado. Se acercó, levantó su cubierta y descubrió que su interior estaba vacío.
—¡Qué miseria! —jadeó.

Regresó y se volvió a sentar. Las botas del hombre, envueltas en una espesa capa de nieve, comenzaron a formar un charco de lodo.
—Tráigame media botella de vodka y un cuarto de pollo bien frito —insistió—. O gulasz.
No miraba a la mujer sino algo que estaba clavado sobre la mesa.
—¿De dónde quiere que traiga ese pollo o el gulasz? —gritó la mujer al tiempo que se volvía hacia el joven y le decía—: Marek, tráele media botella de vodka. Este cree que está en el paraíso.
—He caminado mucho y estoy cansado y hambriento —dijo el hombre. Sus brazos cayeron pesadamente sobre la mesa.
La mujer se volvió nuevamente a mirarlo.
—Este es el peor invierno que recuerdo —dijo—. El carbón se nos está acabando y usted se atreve a pedir pollo. Si quiere conseguirlo, vaya a Lódz o a Varsovia. Aquí usted no encontrará nada. Dé gracias a Dios que no nos hemos muerto. Pero si este invierno dura otro mes, téngalo usted por seguro.
El perro flaco salió de la cocina y los miró a todos. Después se acercó al hombre, le volvió a husmear las botas y luego de verlo de arriba abajo se echó bajo la mesa.
—He caminado mucho y los trenes están atascados —dijo, con voz fatigada, y se llevó las manos a la cara— ¡Oh, Dios, sería capaz de comerme una rata!
El joven colocó la botella y un vaso sobre la mesa y el hombre se sirvió apresuradamente y bebió. Después, guardó silencio por un largo rato. Contemplaba la superficie de la mesa.
—Si al menos ellos no sufrieran —musitó—. Si al menos estuviera seguro de que ellos están bien.
Se volvió a servir medio vaso y se lo bebió de un solo trago. El perro dormitaba y el joven leía sentado sobre un banco. Desde atrás del mostrador, la mujer veía al hombre con cierta desconfianza.
—Y aún tengo mucho por caminar —dijo el hombre—. No puedo esperar a que los trenes se pongan en marcha. ¡Sólo Dios sabe cuándo les dará la gana hacerlo! Y yo tengo que llegar a casa para ver si ellos están bien. Mi esposa y mi hijo. Un pequeño que apenas me pasa las rodillas.
Su cara se iluminó, y ahora se volvió hacia la mujer.
—Es un verdadero diablillo. Cuando menos lo espera uno, ya está subido en la mesa o metido bajo la cama. A veces me enfada, pero por lo general soy bueno con él.
La mujer lo escuchaba, condescendiente.
—Su madre siempre está de su parte, por supuesto. Eso es normal, ¿verdad? Que se interponga cuando quiero darle algunas nalgadas no tiene nada de malo. Aunque a veces verdaderamente me enfada y me salen unas ganas terribles de golpearla. Pero yo soy incapaz de levantar la mano contra ella. Lo juro, de verdad. Ni contra ninguna mujer. Menos si esa mujer es mi esposa. Ella debe de estar ahora cuidándolo. Pero no sé si tengan todo a la mano o si algo les falta. Lo más probable es que tengan problemas, porque ahora todo el mundo tiene problemas. Y solamente cuentan conmigo. Ahora están lejos y no sé cuánto tiempo tardaré en llegar allá. ¡Oh, Dios, tengo que darme prisa! —dijo el hombre, bebiéndose otro vaso de vodka.
La tempestad no amainaba. Como una garra enorme, parecía querer destruir la casa entera. La mujer escuchaba la tormenta y escuchaba al hombre. La sombra de desconfianza había desaparecido de su rostro y la había suplantado un gesto de preocupación.
—Este es el peor invierno que recuerdo. El último así fue en el cuarenta y cuatro, durante la guerra. Pero no como este; este es peor.
El viento corría con violencia allá afuera y golpeaba la casa, estremeciéndola.
—¿Piensa irse con esta tormenta y en plena noche? —dijo la mujer—. Si lo hace es por su cuenta y riesgo.
El hombre la miró con tranquilidad.
—No puedo abandonarlos así. Tengo que llegar y aún me falta mucho por andar.
Tomó el último trago y se levantó. Arrojó un billete arrugado sobre la mesa y se dirigió hacia la puerta. El perro salió de abajo de la mesa y lo miró alejarse. La mujer levantó la cubierta del mostrador y fue tras él.
—Espere —dijo—. No se preocupe tanto. Seguramente no están solos y alguien se ocupa de ellos.
Al fondo, el joven dejó de leer.
—Déjalo, mamá —dijo—. Eso es problema suyo.
El hombre se detuvo al sentir la mano de la mujer en su brazo. Se volvió y la miró sin decir nada. Sonrió, pero su sonrisa era una mueca amarga. Después abrió la puerta y salió. El viento y la nieve entraron con fuerza y la mujer se dio prisa en cerrar. El perro llegó, miró a la mujer y después se acercó a olfatear bajo la puerta.
Al día siguiente la tormenta amainó y sólo permanecía un viento que mecía los árboles desnudos sobre el camino. Más tarde, cerca del mediodía, llegó la milicia. Dos furgonetas se detuvieron sobre el camino, más allá del puente cubierto por la nieve. Un oficial y dos milicianos , con sus kalashnikof colgando del hombro, se acercaron a la casa, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. Cuando la mujer abrió, el oficial se inclinó para verla en el umbral de la puerta.
—Buscamos a un hombre que estuvo ayer aquí —dijo el oficial.
La mujer abrió la boca y retrocedió.
—Ayer lo vieron en casa de los Kowalski. Buscaba de comer. De allí lo enviaron para acá. ¿Lo vio usted?
—Sí, debe ser él —dijo la mujer—. Pidió de comer, pero el bar no funciona desde que comenzó el invierno.
El oficial y un miliciano entraron, haciendo a un lado a la mujer. Miraron las pocas mesas que había en el salón.
—Se sentó allí —indicó la mujer— y bebió una botella de vodka. Después salió y se fue.
El miliciano se acercó a la cocina y miró su interior. En un rincón estaba echado el perro, el cual moviendo la cola se acercó a husmearle las botas.
—¿Qué dirección tomó? —preguntó el oficial.
—No sé. Era de noche cuando se fue.
El oficial caminó hacia la puerta, se detuvo fuera de ella y miró el paisaje circundante. A la izquierda estaba el camino y a la derecha se extendía un pequeño y blanco valle, al final del cual comenzaba un bosque de árboles desolados. La mujer llegó hasta allí junto a él, bajo la puerta, y le preguntó:
—¿Qué fue lo que hizo ese hombre?
El oficial miraba una colina que se levantaba al frente, no muy lejos de allí.
—Se escapó de la prisión —dijo, sin volverse a verla.
En eso fue que salió el perro y comenzó a chillar y a mover la cola. Saltó sobre la nieve y corrió en dirección a la colina. Al pie de ésta se detuvo y comenzó a ladrar y a husmear algo en la nieve.
—¡Bobit! —gritó ella. Luego dio dos pasos y estiró el cuello—. Bobit encontró algo —dijo.
El oficial también estiró el cuello y de un manotazo ordenó a un miliciano que fuera hasta donde estaba el perro. El miliciano fue hasta donde estaba él y desde allí gritó:
—¡Aquí está, capitán! ¡Lo encontramos!
El capitán y el otro miliciano se dirigieron hacia la colina, hundiendo sus botas en la nieve blanda.
—Está muerto —dijo el otro cuando llegaron junto a él—. Congelado.
El hombre yacía semicubierto por la nieve. Sobresalían de ella un brazo y parte de la cabeza. La mujer también llegó hasta allí dificultosamente. Miró al hombre muerto y se llevó las manos a la cara.
—¡Jesucristo! —exclamó—. ¡Es él! Pobre hombre.
Guardó silencio mientras los milicianos, con las manos, removían la nieve para sacarlo.
—Pobre hombre —repitió—. Y pobre de su esposa y de su niño. Ayer no hizo sino hablar de ellos.
El capitán se volvió hacia ella y la miró con tranquilidad.
—¿Habló de ellos? —preguntó.
—Sí —dijo ella—. ¡Estaba tan preocupado! Quería llegar lo más pronto posible para encontrarse con ellos.
Los milicianos terminaron de sacar el cadáver. El perro, a un lado, los observaba.
—¿Era larga su condena? —preguntó la mujer.
—Sí —dijo el capitán—. Muy larga.
Un miliciano sujetó el cadáver por las piernas y el otro por los brazos.
—¿Qué fue lo que hizo?
La mujer tenía el rostro blanco y lo miraba con unos ojitos piadosos.
El capitán se volvió lentamente, casi con fatiga.
—Mató a su esposa y a su hijo —musitó—. Eso fue hace diez años.
Los dos milicianos, con el cuerpo a cuestas, los kalashnikof cruzados al pecho, avanzaban penosamente sobre la nieve.
—¡De prisa! !De prisa! —los apresuró el capitán.
Del libro Dientes de perro, del taller editoral la Casa del Mago.
Publicado con permiso de su editor, Hermenegildo Olguín Reza

Margarita Hernández Contreras

Martha Lucía Lombana Colombia

Alberto Martínez-Márquez Puerto Rico

Luis Rico Chávez

Eduardo Magoo Nico Argentina

Carlos Prospero

Ramón Valle Muñoz

Tonatiuh Ruiz Rosas