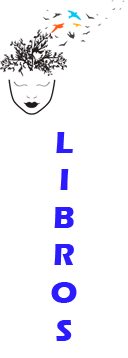
Leer forma parte de mi profesión. Y el encanto de su ejercicio es que, aun al paso de los años, los autores, los temas, las anécdotas, los significados siguen asombrándome, emocionándome como a un novicio.
Claro que en el camino uno se topa con múltiples decepciones. Sobre todo, ocurre que se descubre a un autor que decidimos encumbrar como el favorito del momento. Al paso de las semanas, o los meses o los años, en el camino la casualidad pone en nuestras manos otra obra de ese autor. Como es natural, nos acercamos a él cargados de expectativas, pero conforme avanzan las páginas nos preguntamos dónde quedó la intensidad, la emoción, la sorpresa que regalara en su obra previa.
Eso me pasó con el escritor australiano Markus Zusak. Por recomendación de una buena amiga (aunque no tan buena lectora; al menos con gustos opuestos a los míos) comencé a leer La ladrona de libros (antes que el cine la volviera famosa) sin mayores expectativas. Sin embargo, la novela me atrapó desde las primeras líneas.

Le agradecí a mi amiga haberme permitido acercarme a esta obra.
Pasaron años y no volví a encontrarme con otros libros del australiano, a tal punto que casi lo olvidé (bueno, la película lo trajo de nuevo a mi memoria).
En cierta ocasión, husmeando en una tienda de discos (lugares insospechados para encontrar libros) descubrí un altero de mamotretos de esos que están de moda unas semanas y luego se olvidan. ¡De oferta! Sin otra cosa mejor qué hacer (aguardaba a que mi mujer terminara su sesión maratónica y compulsiva de compras) comencé a fisgonear cuando saltó a mis manos El puente de Clay, autor, Markus Zusak. Me suena, me suena, pensé, hasta que observé la leyenda: “Del autor de La ladrona de libros”. Y lo compré, más que nada por el precio.
Al volver a mi casa lo amontoné entre los pendientes, para dedicarle un tiempo en fechas más propicias.
Por fin, en una de esas tardes de ocio, buscando relajarme del ajetreo de las clases entre adolescentes, volví a toparme con el libro y comencé su lectura. Decepción. El ritmo, la fluidez, la naturalidad de la narración que recordaba de aquella primera novela no aparecía por ningún lado. Pero, como buen lector estoico, aguanté las primeras doscientas páginas y la historia fue recomponiéndose poco a poco. Mi idea de lanzarlo al mar de los libros de segunda se modificó un poco.
Llegué al final de sus más de seiscientas páginas y le coloqué el ícono de pulgar arriba. Un libro con cierto grado de decencia siempre tiene algo positivo para regalarnos. En particular, El puente de Clay me obsequió momentos emotivos. Sólo quiero mencionar uno de ellos, pretexto para despotricar contra ciertos entes egoístas, arrogantes y oligofrénicos (algunos incluso dirigentes de empresas, instituciones y hasta naciones).
El suceso al que me referiré alude a la mamá del protagonista (Clay), emigrada polaca a quien su padre (que recordaba a Lenin, o más bien, a la estatua de Lenin, o Stalin, ya lo olvidé) obliga a estudiar piano desde niña, y la convierte en concertista pensando que, al llegar a la mayoría de edad, podría dar conciertos en el extranjero para tener la posibilidad de huir de la opresión comunista y acceder a una vida mejor en el mundo libre (nota: yo no inventé estos conceptos, y aclaro que no los comparto).
La madre de Clay ignora por completo los planes de la Estatua de Lenin (o de Stalin) y sólo se entera cuando se halla en la nueva ciudad, lejos de la órbita soviética, con un puño de dólares y una carta de su padre donde le advierte que no regrese, con la amenaza de que, si lo desobedece, él no la recibirá ni la reconocerá como su hija. Así que comienza una nueva vida en un nuevo país, desconocido por completo para ella.
El relato de toda esta anécdota está cargado de emoción. El lector no puede menos que empatizar y hacer propias las emociones de los personajes. Por su mente pasan las circunstancias infinitas, los sufrimientos, las situaciones azarosas que enfrentan quienes, por un sinnúmero de razones, se ven obligados a abandonar su lugar de origen, en busca de mejores oportunidades en lejanas tierras.
Aunque pertenezcamos a la categoría de los que aspiran a la felicidad ignorando los problemas y las circunstancias desagradables que nos acosan por todos los frentes, conocemos sobre el tema de la inmigración, entre otras cosas por las irresponsables e inhumanas leyes ejecutivas que cierto gorila rufián pretende imponer al mundo.
No concibo ese grado de egoísmo e insensibilidad que erige muros y apunta misiles para expulsar o evitar el desplazamiento de personas. Son prueba de una ceguera ante las circunstancias que orillan a esos individuos a abandonar un espacio que ha definido su existencia, a arriesgar hasta su vida en busca de mejores horizontes.
El problema, desde luego, es complejo en extremo, pero estas medidas criminales más que ayudar a encontrar soluciones lo agravan aún más.
Este pasaje de El puente de Clay permitiría a estos sujetos reflexionar al respecto. El detalle es que, además de que no son lectores, su nivel de comprensión es ínfimo, y el efecto en ellos sería el mismo que el del burro consejero del cuento “El sátiro sordo” de Rubén Darío. ¿Y en qué consiste ese efecto? Te invito a que leas el cuento para que lo descubras.