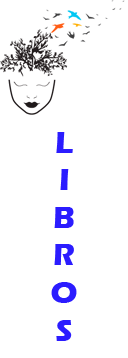
Cuento incluido en el libro Desatarse a tiempo
Malena se había casado con un hombre veinte años mayor. Ya habían transcurrido cuarenta años de matrimonio. No era feliz. Después de la hora de comida, previo baño y acicalamiento, abandonaba el hogar conyugal, con el pretexto de su afición al arte y la cultura. En una de esas tertulias poético musicales conoció a Tomás. Ambos gustaban de la literatura. Después, coincidieron en un café donde se exhibían películas que luego pretendían analizar. Ingresaron a un taller literario para adultos mayores como eufemismo de sesentones.
Durante más tres meses, y dos días por semana, se citaban en las noches en alguna sala de cine de arte donde proyectaban filmes que convocaban casi siempre escasa concurrencia; buscaban las últimas filas de butacas y hacían todo lo permisible. Terminada la función, se internaban en calles solitarias con deficiente alumbrado, y proseguían lo iniciado en los asientos del cine. Disfrutaban de la excitación que ella ponderaba, con la autoridad que le confería su profesión de química farmacéutica.
—La liberación de estrógenos, testosterona, oxitocina, serotonina, dopamina y endorfinas, nos proporciona un gran bienestar físico y espiritual —aseguraba sonriente, convencida de su sapiencia, luego preguntaba—: ¿No te parece maravilloso que continuemos sintiendo deseo a pesar de vivir matrimonios que nos estropearon el gusto por el amor? —concluía su razonamiento, que reiteraba a la menor provocación.
Ella siempre lo sorprendía con actos y declaraciones inusitados. Recordó que una noche de cena y baile, donde ambos habían bebido más de una docena de caballitos de tequila, se le acercó y le susurró al oído:

—Siempre llevo mi pubis perfectamente depilado. Después de cuarenta años de matrimonio me habitué a satisfacer el deseo de mi marido que anhelaba acariciar una vagina impúber, como la de una niña. Pero además es muy higiénico, ¿no te parece, cariño? —preguntó más bien para sí misma. Aunque de innegables rasgos indígenas, era por genética lampiña. Tomás no quiso ahondar en cuestiones étnicas.
Después de bailar muy estrechados varias tandas de música de tríos de los años cincuenta, tomaron asiento. Malena se recargó en el hombro de Tomás y bajo la mesa comenzó a acariciarle la rodilla por prolongados minutos, hasta provocar su erección. Enseguida, procedió a manipularle el miembro por encima del pantalón; a punto estuvo de inclinarse y, al amparo del mantel, abrir la bragueta y practicarle una felatio. Debió recapacitar el riesgo, pues el lugar estaba atestado. Su osadía llegó hasta ahí.
Hasta ahora Malena se había negado a pasar de los preámbulos eróticos al desenlace propio de la muy adulta edad de ambos. Para entregar su cuerpo moreno, menudito, de senos atractivos, demandaba que Tomás alquilara un departamento. Aseguraba que los moteles ocultaban cámaras y subían los videos a internet. Sus dos hijos y nietos la abominarían: su tranquilidad familiar se iría por la borda. Temía hacerse célebre como la otoñal amante sin un vello de tonta.
Al mediodía salían juntos del taller literario. A Tomás le sorprendía que ella aún se turbara como adolescente al advertir que los compañeros del grupo los vieran alejarse como feliz pareja. Caminaban bajo el sol implacable en una ciudad en crispación que atosigaba con sus banquetas desniveladas, basurientas, cubiertas de polvo negruzco, con apariencia de estar ahí desde siempre; autos y camiones circulando a excesiva velocidad; gente que miraba con hostilidad a quienes coincidían en el mismo tiempo y espacio.
Ese martes, en el estacionamiento de un Oxxo, Malena tocó el brazo de Tomás, indicando que se detuvieran detrás de un arbolito de granada. Ocultos a los ojos de transeúntes, ella lo miró en silente ruego: él la besó primero con suavidad; se desbordaron en arrebato pasional por unos segundos. Malena lo apartó con delicadeza, su corazón retumbaba bajo la delgada playera.
—Nos vemos a las siete en la Alianza Francesa, Tomás.
—Va a ser tarde de cine, yo a las cuatro voy a la sala del Exconvento del Carmen a ver una película de Peckinpah —anunció Tomás.
—Saldrás entre seis y seis y media de la tarde. A las ocho exhiben en la Alianza Francesa Le dernier métro, una comedia en la que actúan Catherine Deneuve y Gérard Depardieu —dijo Malena.
También aficionada al cine, estaba al tanto de los horarios de exhibición de las salas oficiales o privadas que no exigían pago de entrada. Aportó la información con aparente frialdad, pero en su mirada se vislumbró inocultable gozo.
—Ahí estaré —aseguró Tomás cuando dejaron el arbusto de granada.
Besó de nuevo la boquita despintada de Malena y se despidieron con intercambio de miradas que prometía acción más sustanciosa por la noche.
Tomás llegó a su casa y comió de prisa; se duchó por segunda vez en el día y vertió una buena cantidad de agua de lavanda en su cara, cuello y un poco cerca del pubis, en prevención de posible retozo. Se miró al fiel espejo que no admitía chapuza para mostrar los zarpazos del tiempo: piel ajada, cabello del todo cano y calvicie notoria que, sin embargo, no menguaron su entusiasmo.
Salió con amplia sonrisa rumbo al centro de la ciudad; abordó el tren ligero. Cuando abandonó la estación, un vientecillo fresco le acarició el rostro; muy pronto, la bienhechora sensación se disolvió debido al calor de los motores y de un sol cayendo a plomo en la avenida Juárez. Compró una lata de whisky con refresco de cola, y una cajita de chicles de menta. En la farmacia adquirió dos pastillas azules. Había resuelto que en lugar de ver cine francés la conduciría al motel más cercano.
Salió a las 6:30 de la tarde de la sala de cine del Exconvento del Carmen. Faltaba media hora para la cita y el filme no fue de su agrado. Un cuarteto de gringos medio pendejos, la Wild Bunch vencía al ejército huertista que, comandado por el briago general Mapache, se desempeñaba militarmente con más brutalidad e idiotez que los primeros.
De repente, el cielo se cubrió de nubes negrísimas, pero aún no comenzaba a llover. Debía apresurarse para no llegar a la cita con la ropa mojada del agua sucia que los vehículos salpicaban. Podía caminar, tomar un autobús, si alcanzaba a abordarlo antes de empaparse o trepar a un taxi, lo cual de seguro no ocurriría, porque cuando llueve todos van ocupados. Se arriesgó a caminar. A las tres cuadras una leve llovizna le humedeció el rostro, pero cruzó la puerta de la Alianza con la ropa seca.
—Vengo a la función de cine. Sé que es muy temprano, pero no tenía nada que hacer —formuló con la sinceridad digna de un santo.
—No se preocupe, señor; además, en unos minutos viene una tormenta. Aquí se protegerá. Pase, por favor —condescendió con amable tono la recepcionista al ver la apariencia sexagenaria de Tomás.
Entró con paso trotador al baño: cerró los ojos y se concentró en la dicha que producía el desalojo de sus cargados riñones en limpio mingitorio y fragancias de bosque. Pensó en el dicho de que más de tres sacudidas es chaqueta; sin inmutarse, se la zarandeó con ritmo y firmeza hasta exorcizar la maldición de las traicioneras gotas que suelen dejar vergonzante manchita de humedad al lado de la bragueta. Tuvo una erección involuntaria al pensar en los senos de Malena.
En el solitario vestíbulo se presentaba una exposición de pintura abstracta, catorce o quince cuadros, no muy impresionantes. Se acomodó en un mullido sofá de piel. El cuarto de litro de whisky y refresco con sabor a medicina le produjo una imprevisible resaca. Bebió varios vasitos de agua y comenzó a sudar. Telefoneó a Malena.
—Aquí estoy ya en la Alianza —dijo.
—En unos minutos llego —respondió Malena.
Ella vivía cerca del centro de la ciudad. Después de dejarle preparada la cena a su octogenario esposo, ya víctima del alzhéimer, disponía para sí de toda la tarde, hasta las nueve y media de la noche en que regresaba a su casa con paso veloz. Tomas pensó: “Y sin perder la zapatilla”.
Tomás consultó su reloj de pulsera y se tranquilizó. En realidad, era proclive a una continua aprensión a causa del pasado inmodificable y el incierto futuro. No disfrutaba a plenitud del presente; igual que la mayoría de seres que pueblan este planeta, no era feliz. También culpaba a los demás.
Salió del edificio a recibir el fresco del viento con cielo relampagueante. Malena arribó sonrisa en ristre, despidiendo fragancias florales. Era admirable su dominio del tiempo. Nunca llegaba con paso apresurado; lo contrario sucedía al despedirse.
Lo besó, ahora sí, con más pasión que al mediodía: la calle estaba desierta. Se miraron y le surgieron preguntas a Tomás: “¿Quién parecía más ajado? (¿Era una competencia?) ¿Quién se acostumbró primero al rostro marchito del otro?”
—Falta una hora para que comience la función. ¿A dónde vamos mientras? —Malena lanzó la pregunta para ambos.
En la Alianza había un café, pero se entendió que deseaba estar en petit comité.
—Caminemos y encontraremos un sitio —dijo Tomás, buscando resolver el asunto a la mayor brevedad. Antes de emprender la marcha, la tomó de la mano con cariño y ella apretó gozosa, luego lo detuvo.
—A la vuelta de la cuadra sirven un café riquísimo —dijo entusiasmada.
Al punto evocó que cuando era joven venía con sus compañeras a ese sitio, de seguro a estas alturas inexistente. Tomás le insinuó que el clima se prestaba para recluirse en un sitio más acogedor. La tomó de los hombros, y la miró fijamente al entrecejo; le espetó con tono severo:
—Es tiempo ya de concretar esto como los ya muy mayores adultos que somos.
—No, amor. Hoy no, por favor, aún no estoy preparada para dar ese paso —dijo con voz doliente.
Tomás consideraba que a su edad era más perverso que patético el mantener a ultranza un romance platónico. De no persuadirla hoy, cancelaría de una vez el noviazgo senil. Malena le tomó la mano, y le aseguró que otro día la entrega sería absoluta. Él, con gesto hosco, se mantuvo inmóvil durante unos segundos que a ella le parecieron demasiado prolongados. Enjugó una lágrima y emprendió la marcha; él la siguió. Doblaron a la izquierda.
En la esquina sur unos toldos anunciaban la venta de bebidas. Eran dos locales, uno atestado de jóvenes que degustaban jarras descomunales de cerveza; el otro, menos iluminado y con escasos parroquianos de mediana edad. Eligieron este último.
Apenas entraron comenzó a diluviar. El lugar estaba abierto en los costados y los arbustos alrededor no impedían que la brisa humedeciera la piel. Ocuparon una de las mesas del rincón. Se tocaban sin recato, sus cuerpos comenzaron a entibiarse.
—¿Qué van a ordenar? Aquí tienen la carta —formuló con sequedad una joven mesera de minifalda roja. Se retiró ipso facto. Malena parecía concentrada en algo indiscernible.
—¿Qué te apetece, linda? ¿Café, una copa de tinto o un clericot? —se propuso embriagarla como aquella tarde que lo masturbó con su manita morena bajo la mesa.
—Sí, clericot se me antoja. ¿Y a ti, Tomás?
—Lo mismo, está bien.
La mesera regresó, tomó la orden y se retiró con inexplicable prisa. El local estaba semidesierto.
Mientras bebían, la conversación giró en torno a la vida juvenil de Malena, una calca de todas las vividas por el noventa y nueve por ciento de los mexicanos. Mostró fotos, unas de adolescente, otras cuando estudiaba la carrera de farmacéutica. Para no incurrir en descortesías, Tomás acudió a la manida frase “¡estás igual!”
—¡Qué bien estamos aquí! Puede llover el tiempo que sea, ¿no, Tomás? —indicó Malena, con incomprensible entusiasmo.
Malena eligió la ruidosa lluvia y la penumbra del barecito como para atenuar la gravedad de las confidencias que se le atascaban en la boca. Cavilaba en cuál debía ser la parte introductoria de su historia.
—Tengo una hermana que fue seducida —confió de sopetón; tragó saliva y continuó—: la familia sufrió enormidades. Paula y yo éramos tan cercanas que nos adivinábamos el pensamiento. Jamás me expliqué cómo pudo ocultarme su desliz. Un embarazo que a los cuatro meses apenas se le notaba. Mi primo seminarista pasaba el verano con la familia. Los tres íbamos a nadar al río cercano. Yo veía a mi novio que estudiaba para profesor, le aprendí muchas cosas —Tomás las imaginó—. Durante tres veranos fuimos muy felices, buscábamos estar solos, pero él siempre respetó mi decisión de conservarme casta hasta el matrimonio. Paula y mi primo nos alertaban de la proximidad de cualquier persona que pudiera delatarnos —las copas de clericot se vaciaban a buen ritmo; continuó hilvanando su relato—: mis papás daban por hecho que yo la cuidaba. De pronto, todo cambio: nos enteramos que nuestro primo abandonó, sin aparente causa, el seminario, y emigró a los Estados Unidos. Nunca se le volvió a ver. El hijo de mi hermana no conoció a su padre. Años después, mis tíos recibieron una caja envuelta con la bandera de los Estados Unidos.
—Bueno, Malena, no es el primer caso, y tampoco será el último, mientras la carne sea carne, ¿no crees? —Tomás quiso atajar el inminente gimoteo, delatado por el rostro compungido y los ojos que empezaban a humedecerse—. No quiero parecer insensible, pero eso no tiene mucho que ver con los momentos que hemos vivido —dictaminó, impaciente.
—Yo quiero seguir manteniendo la dignidad de mi familia, honrar los principios que me inculcaron, conservar el decoro como esposa, no sentir cargos de conciencia por el adulterio —afirmó hierática.
Con elemental sabiduría, Tomás anticipó que, tras la primera confesión, las demás no se harían esperar. Pasmado, pensó: “Besarnos hasta la saciedad, manosear sus frutales senos, al tiempo que ella abría sus piernas para dar cabida a la yema de mis dedos, mientras acariciaba mi glande, y dejarlo en actitud presto a la embestida, no le parecían sino escarceos eróticos de infantes de cuna. ¿Para qué convencerla de que esta pretendida pulcritud moral era insostenible? Sin cópula de por medio suponía que su honorabilidad como esposa continuaba incólume”. Reconoció que no tenía autoridad moral para el reproche.
Recordó a los trovadores franceses, estaba viviendo un preludio erótico inacabable: el assag,* pero el amor sin acto es tan absurdo como el acto sin amor. A Malena le parecían obscenos los conceptos: amante, querida o la otra, como se dice; sin embargo, se jactaba de mantener una ideología de izquierda, que por elemental análisis no embonaba con su moralista concepto de una relación extramarital. Evocó a tantos izquierdistas puritanos. Malena no era sino una más de esa secta.
Prosiguió con la historia familiar. Su madre era una santa, su padre, igual. Plagó de elogios a la abundante prole de doce hermanos. Tomás pensó que era innecesaria tanta palabrería para convencerse a sí misma del adecentamiento en el que se afana toda familia mexicana, y no quiso coartar el placer de la memoria que imagina, hubiera sido inhumano.
Se habían bebido cinco copas grandes de clericot sabor vinagre añejo. Malena requería de un escucha para curarse en conciencia. Tomás, hundido en reflexiones, tardó en percibir la música que ambientaba el lugar: era el ruido de pasos que fragmentan vidrios en el interior de una gruta. Miró en derredor: una textura gris y el aroma a cosa marchita colmaban el sitio. Frente a ellos, dos amigos sentados en la barra fingían escucharse el uno al otro. Y como ningún secreto puede guardarse por mucho tiempo, Malena ahora revelaba su práctica religiosa.
—¿Sabes? Jesús dijo: “Amaos los unos a los otros”. Nunca nos hemos acostado, y no nos acostaremos, ¿verdad? Por eso no he confesado como pecado nuestra amistad —una leve turbación acompañó el temblor de su labio inferior.
A Tomás se le fue diluyendo la euforia alcohólica y constató las propiedades del licor para descargarse de intimidades. Comprendió que Malena era un ser de imbatibles interpretaciones de la castidad. Ella dedicaría el resto de su existencia a resarcir las acciones seniles de su marido. Contó su calvario, casada con un anciano.
—Tan apuesto que era y hoy convertido en una carga repelente, alcohólico de frecuentes delirium tremens. Le fue costando razonar. Por suerte, yo sabía qué administrarle, hacerlo volver a la calma. Quise internarlo en un asilo, pero mis hijos se opusieron —prosiguió Malena—; se volvió paranoico, me celaba sin motivo —Tomás abrió los ojos más de la cuenta y contuvo la sonrisa—; no podía tardar en la tienda más de veinte minutos sin que me acusara de puta y buscara algún cinturón para amenazarme. Después vino la falta de control de sus esfínteres —los ojos de Malena brillaron acuosos.
Para consolarla, Tomás pidió otra ronda de clericot. La imaginó siguiendo un horario religioso en la atención a su marido con la paciencia de la madre Teresa: nueve de la mañana, atender las náuseas; a las once, aplicación de las dosis memorizadas de los costosos Aricept y Exelon con la remota esperanza de que la memoria y el razonamiento del anciano se incrementen; a medio día, deshacerse del pañal colmado de incontinencias urinarias e intestinales; cuatro de la tarde, limpieza de líquidos derramados en lugares impensables, y al final, mitigar el olor infiltrado en las habitaciones que impregnaba ropa y piel; después, ducharse con prolongada minuciosidad.
Nunca perdió su capacidad para lanzarle frases injuriosas e hirientes: “Hueles a sexo fresco, como si te acabaras de revolcar con alguien”. Ella toleraba con estoicismo, se resistía a dejarlo: ¿compasión, gratitud, o era que las relaciones de sumisión no se evidencian sino hasta que es demasiado tarde?
Tomás entendió que a Malena la guiaban el mismo rencor y rabia que inducía a muchos a seguir una rutina toda la vida incluso con tenacidad, a pesar de la indignidad que ello podía representarles. ¿Pero quién entiende los despropósitos de los humanos?
De manera súbita, apareció ante ellos un tipo cuarentón, estatura media, de acusado prognatismo, y faz rubicunda. Antes de acomodarse el cabello húmedo, cerró su paraguas y lo sacudió; acercó una silla y sin pedir permiso tomó asiento en la mesa que ocupaban. Malena y el recién llegado intercambiaron miradas de mutuo reconocimiento.
—Usted es Tomás, compañero de Malena en la escuela para adultos mayores. Sé que tiene mujer y una vida hecha. Roberto Figueroa, detective (pronunció detectiv). Don Luis me contrató antes de enfermar —dijo sin preámbulos, y mostró una tarjeta de presentación—. Un apoderado cubre mis honorarios —por unos instantes detuvo su discurso para otear el barecito y prosiguió—, el viejo sabía que su enfermedad lo dejaría demente. Contrató un seguro de vida por un millón de pesos. Madam Malena será la beneficiaria, si no informo de any infidelidad. You know. Tengo instrucciones precisas —el sujeto tomó un respiro y continuó su perorata —: the old man acepta que ella tenga amigos y le inviten a tomar una taza de café or some drink.
A Tomás le pareció que el hombre hablaba como si hubiera laborado por muchos años en la pizca del tomate en los Estados Unidos. No delataría a Malena a menos que la descubriera trasponiendo los umbrales de un motel, desvaneciéndose sus posibilidades de obtener una regular fortuna para sufragar el cúmulo de gastos en la ya cercana senectud.
El tipo se despidió con excesiva amabilidad, y hasta le ofreció sus servicios a Tomás, quien ratificó la molesta certeza de que él sólo fungía como sucedáneo de novio con atrevimientos libidinosos, hasta ahí: no le bajaría las pantaletas a Malena en cama alguna. Además, reconoció que la tenacidad no era una de sus fortalezas. La dama no lo aburría del todo, pero no iba a extenuarse en una labor de convencimiento por simple amor al arte. Pensó en algunas frases. Al final, no emitió sonido alguno.
—No hago nada bien, ¿verdad? —dijo ella, como intentando consolarlo. Más bien, trataba de confortarse a sí misma por lo que intuía era el final. Con los puños en la mesa, miraba a Tomás con un rostro desamparado que parecía cercano a la beatitud.
—No te preocupes. Y te voy a ser franco, tú no tienes poder para hacerme sufrir —contestó, pero sí le dolía. Se sintió débil y confuso.
Salieron del lugar y caminaron en aparatoso silencio. Las calles acuosas y los árboles goteando. Respiraron el aire de limpia humedad. Sin discernir de forma clara la causa, experimentaron el mareo de encontrarse en el centro de sucesos incontrolables. Se despidieron, entendiendo que no habría otra vez.
El abatimiento se cernía sobre ambos. Creían haber salido ilesos, pero comenzaba a punzar una herida interna. Incorporarían otra cicatriz en la mente, dando vueltas en la cama hasta el amanecer con la certeza de un deseo incumplido para siempre.
Todas las enfermedades regresan, esta no iba a volver. Se resistían a sentir lástima por el otro y por sí mismos. Tomás quiso justificar lo acontecido: “¿Quién no es desconcertante? Todos lo somos”.
Malena abrió un paraguas, como ofreciéndole protección de la brisa que les humedecía el rostro, pero Tomás no se acercó, y ni siquiera tuvo ánimo para formular una despedida. Se alejó eludiendo los charcos, pero un camión de la ruta cincuenta y uno, que sin disminuir la velocidad pasó junto a la banqueta donde un letrero chueco de lámina indicaba la parada de autobuses, le empapó desde la cara hasta los pies con agua turbia.
Unas semanas después, el infalible azar que nunca descansa hizo que, diletantes de la cultura como eran, se reencontraran en una exposición de pintura en el Centro de Arte Moderno. Malena, con una copa de tinto en la mano, caminó hacia Tomás.
—La ciudad es muy pequeña, ¿no? —interrogó Malena. Alzó su copa y la hizo tintinear contra la que él sostenía. Ambos, sin previa concertación, acabaron de un sorbo su bebida. Malena le tomó la mano y lo condujo a la salida.
Él se dejó guiar sin decir palabra. La noche apenas comenzaba a hacerse más oscura. Sin consultarlo fue ella quien detuvo un taxi; abrió la portezuela del automóvil y se introdujo. En cuanto ocuparon sus asientos, y antes de que el conductor acelerara, Malena ordenó con pasmosa frialdad.
—Al motel Royalcity, por favor —inclinó su cabeza en el hombro de Tomás, quien la besó prolongadamente.
Cuadras más adelante, el avezado conductor les advirtió que alguien los seguía. Malena y Tomás supieron que el sabueso de don Luis cumplía con su trabajo. Al cruzar la entrada del motel, un auto se detuvo atrás de ellos. Relampaguearon unos breves flashazos. Malena no se inmutó. Tomás reconoció que ella estaba arriesgando su tranquilidad económica en la cercana vejez en aras de cumplir, quizás a destiempo, con ese episodio de vida que se había prometido para sí en el que abandonaba todos los deberes que le habían sido impuestos sin que le correspondieran.
* Assag, teniendo en cuenta que la idealización del amor podía significar pasar la noche juntos sin tocarse.

Ramón Valle Muñoz

Ana Romano Argentina

Rico | Villanueva | Fernández

Rubén Hernández Hernández

Festival Cultural de Mayo

Murales
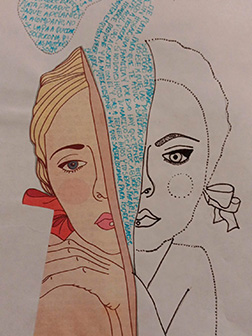
Collage

Escultura

Pintura

Pintura

Fotografía

Fotografía