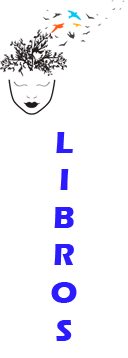
Novela por entregas
La tripulación, al oír el derrumbe de aquella mole de casi 150 kilos, rápido corrió a ver qué pasaba.
Pavlova, quien antes de graduarse en Turismo e Idiomas se había desempeñado como paramédico, salió de entre sus compañeras de viaje gritando:
—¡Déjenlo, no lo muevan! ¡Yo sé cómo reanimarlo!
Más ágil que una pantera rubia se arrodilló ante aquel tronco humano tirado en el piso y le aflojó la camisa y el pantalón. Enseguida, con sus manos una sobre otra, presionó rápido y con fuerza el pecho de Archi a un ritmo de cien compresiones por minuto. “¡No te vayas, amore mio!”, se le oía decir mientras alternaba la respiración de rescate a través de las vías respiratorias.
La reactivación cardiopulmonar de Pavlova fue surtiendo efecto; lentamente el corazón de Archipenko empezó a latir fuerte como un reloj al que sólo le faltaba cuerda; luego le retacó tres aspirinas ordenándole: “Mastícalas”.
Archi abrió los ojos y revivió más al mirar las esculturales piernas de Bellucci. Pavlova, al darse cuenta que su camarada sólo se fijaba en la italiana, dio muestras de ser una hembra celosa: le asestó una fuerte bofetada diciendo:
—¡Tonto, no me digas que la siciliana es mejor que yo! ¡Elige!
Al golpe, Archipenko sacudió su macetón de mechas color zanahoria. Acumuló fuerzas suficientes, levantó el tronco de su cuerpo y abrazó fuertemente a Pavlova… Archi lloraba, sí, lloraba literalmente como un niño al que acaban de sacar con vida del pozo de la muerte.
La rusa, en un arranque de voluptuosidad y júbilo por haber salvado a su amante, se quitó el brasier, le dio varias vueltas para que agarrara vuelo, luego lo soltó… la prenda fue a parar en la cabeza de Loren. Todos festejaron el chusco aterrizaje con gritos y silbidos.
Después de tres días con sus noches, Smith, ahora aprendiz de capitán, no sólo logró conducir exitosamente el convoy, sino también estacionarlo con gran pericia en el apeadero.
Ese reptante de las vías, llamado tren, mientras se acerca rechina y anuncia el regreso con pitidos. Parece un lagarto sui generis triturando arena del silencio y atascándose en un mar de neblina. Los faros delanteros lucen enrojecidos y legañosos, pareciera que sus ojos hubieran adquirido durante el viaje una conjuntivitis aguda.
Antes de que el tren se detuviera, Bellucci activó su celular y le envió un S. O. S. a Pirlo, su novio, detallándole que, incluyéndola a ella, eran nueve las personas que se encontraban en apuros y era urgente rescatarlas antes de que se agravara más la situación, por lo que se requerirían nueve motociclistas para realizar la operación fuga.
En pocos minutos apareció Pirlo sobre uno de los bordos de la estación. Venía montado en su máquina, impecablemente equipado con su armadura de color negro y lentes luminosos; con su mano enguantada indicó a los tripulantes que lo siguieran; estos, a su vez, desde el vagón agitaron con alegría sus brazos y saltaron del convoy. Pirlo aminoró la marcha, y cuando la tripulación se le emparejó, se bajó de su moto, se acercó a Bellucci y la besó apasionadamente. Los dos se fundieron en una sola brasa por varios segundos, los dedos del apuesto romano recorrían la espalda baja de la siciliana como si fueran ardientes tentáculos de un molusco.
Loren, al parecer, no resistió la escena, no sé si fue por envidia o adrede, el caso es que tosió tres veces. Pirlo entendió el lenguaje de la Jefa, se despegó poco a poco de Bellucci y los condujo a un almacén, donde fueron repartidos en los asientos traseros de las motocicletas. A Archi le fue asignada una máquina que pudiera soportar su peso. Pirlo y Bellucci encabezaron el escuadrón. A la voz de “¡Arranquen!” salieron raudos, huyendo hacia rumbo desconocido en motos BMW de alto cilindraje.
Petrov, quien esa mañana paseaba en el andén a Führer, el pastor alemán, se sorprendió de que el tren estuviera de vuelta tan pronto y no en quince días, como estaba programado. Impulsado por la duda trepó al último vagón acompañado del can. Tal como hace un inspector, revisó uno por uno cada carro; le extrañó que todos se encontraran vacíos, siendo que no había visto a nadie salir del tren, y lo único que halló al pie de una de las puertas de emergencia fue un jirón de ropa; lo recogió y guardó en la bolsa trasera de su pantalón de fino caqui, luego fue directamente a la cabina de mando, giró la manija y, al sentirla bloqueada, tocó dos veces la puerta gritando: “¡Ábreme, Archi! ¡Soy Petrov!” Al no tener respuesta echó mano a su racimo de llaves, metió una —la indicada— en la cerradura, pero tampoco pudo abrir. Entonces enloqueció. Como un energúmeno empezó a darle de patadas a la puerta tratando de derribarla. Insistía en eso cuando Smith corrió los dos cerrojos y la puerta quedó franca.
Ahí estaba Smith, exhausto, sobre el control de velocidades. En ese espacio encajonado sólo podía escucharse el patrullaje molesto de las moscas.
Al entrar, el inspector casi se vomita al recorrer con su vista el reducido y maloliente escenario. Luego rompió el vidrio nebuloso del silencio con una serie de preguntas y exclamaciones que más bien parecían pedradas de hielo:
—¿Qué haces aquí, Smith? ¿Desde cuándo no te bañas? ¡Apestas! ¡Sal de inmediato! ¡Vete a tu poltrona!
Sin poder sacudirse el sobrepeso de la somnolencia, Smith sintió, allá en el subconsciente, que alguien lo expulsaba del sueño paradisiaco que sostenía con la hermosa Loren; era tal el idilio entre los dos que en su Nirvana no había cupo para la vergüenza, por eso mostraban sus sexos sin hojas de parra.
Ante la insistente metralla de palabras de Petrov, Smith fue abriendo lentamente los ojos, luego fijó la mirada en el índice tembloroso del inspector y lo enfrió contestándole con fuego cruzado:
—Mira, viejo, por si no lo sabes, yo soy quien da las órdenes aquí. Desde hace tres días el barco se guía por otras coordenadas. En este tren yo soy el conductor y tengo bajo mi poder todo el control.
Petrov no esperaba tamaña respuesta. No le quedó otra que bajarle los decibeles a su bocaza, y hasta tartamudeó:
—¿Do do dónde están los pa pasajeros, mi mi general? ¿Po por qué no se llevaron sus ma ma maletas?
Sin levantarse del asiento, Smith cruzó sus largas piernas y las dejó caer como dos pilotes. Parecía no tener prisa en contestar la pregunta.
A bajo volumen le chifló a Führer. El can, que había sido educado en alta escuela y era obediente, asoció el sonido, paró las orejas, se acercó a Smith y se echó a sus pies como una capa parda y negra. El guerrero mongol lo acarició diciendo: “Ahora me explico por qué Hitler quería tanto a sus perros de raza pura”. El veterano de guerra premió al pastor alemán con una salchicha. Führer la devoró y agradeció el suculento regalo lamiéndole el cuello y la nariz al espontáneo amo, ante el asombro de Petrov, a quien no le cabía que su animal hubiera hecho, así nomás, tan buenas migas con el exmilitar.