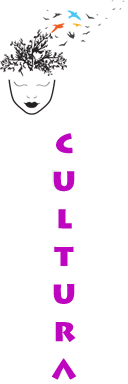
No se abría, decididamente era imposible. La cortina de metal se resistía a subir, a mostrar sus tesoros escondidos por años y años.
El cerrajero se hizo esperar, docto, diagnosticó el veredicto temido: cambio de cerradura, remodelar el sistema y por derivación pagar el doble de lo previsto.
El pequeño garaje sólo se abría para guardar a destajo toda cosa, artefacto, regalo desdeñado, colección de libros infantiles o recortes de diarios, vestidos fuera de moda, sillas y sillones sobrantes, enseres inútiles, zapatos que en alguna oportunidad llegarían a servir, carteras, portafolios, algún sombrero que importunaba con su ala ancha o sus plumas ya deshechas…
Como no había automóvil que guardar, el lugar era el escondite amable que recibía sin protestar todo lo que se le encomendaba proteger.
Ocultamos celosamente objetos, recuerdos, deshechos hasta llegar al olvido de todo, sin pensar si estábamos pisando sobre aquel antro y a la vez templo ornado de reliquias. En realidad allí nada estaba en su lugar, una verdadera mezcla donde el mercado persa era un remedo del garaje. Un poco nuestro garaje se podría comparar con las siempre atractivas ferias americanas, donde se podía encontrar desde aros hasta alguna prenda bordada que había destacado sus luces en algún baile importante o una boda de alta alcurnia… Aunque la nueva costumbre era la especialización de ventas. Una amiga, de hecho, había instalado en su propia casa un salón de alquiler de vestidos de fiesta, y parecía muy conforme con los resultados.
En nuestro modesto garaje, todo estaba oculto, tanto más cuanto que no había luz alguna dentro del reducido recinto. Sin ser una cueva la sensación al entrar, me parecía de ocultamiento, de frío, y una penetración a través del cuerpo, de humedad ancestral.
Sin luz nada brillaba y la opacidad se extendía hasta el fondo mismo, topando con una pared de color incierto, con cascarones que delataban abandono.
Nadie se acordaba de la existencia del garaje, en su tercer subsuelo, lejos del mundo, del ruido y de nuestras vidas. El único sonido era el del fluir de las aguas en las cañerías y el agudo sonar de alguna bocina de los autos al descender o ascender por la rampa de cemento.
Acudíamos de vez en vez exactamente cuando algo en desuso pedía tener su lugar definitivo, sin tanto transporte de una habitación a otra o en aquella ocasión en que la cuna de la beba pasó a la inutilidad, ante la talla crecida.
Pero llegó el día en que había que desalojarlo de sus baratijas. La mudanza del departamento era inminente y, cuando al fin decidimos visitarlo, los más chicos quisieron acompañarme; era la aventura a un averno poco cálido pero no peligroso, era ir a curiosear, descubrir y luego desconcertarse ante tanta maravilla.
Y surgían las preguntas: ¿para qué sirve esto?, ¿por qué tiraste este juego tan lindo? De pronto la sorpresa de una máquina de escribir, u otra de proyección, de una raqueta de marca o de una guitarra sin una cuerda…
La emoción del reencuentro era para mí y para los mayores en general que se animaban a acompañarnos, así empezaban a fluir los recuerdos de cuánto hacía que no escuchábamos el sonido de esa guitarra, quizá era desde el cumpleaños de la abuela que ya no estaba más… Le gustaba tanto que alguien le dedicara una canción, especialmente si era de las de su tierra.
En uno de esos días encontramos unas cajas pesadas, cubiertas con esmero y rotuladas como discos de todos los tamaños, eran las joyas que en nuestra juventud atesorábamos después de comprar ávidamente y escuchar hasta el cansancio. Eran melodías que nos acercaban al contacto sensual del baile y terminaban en símbolos de tal o cual encuentro, de algún amorcito perdido o de un festejo inolvidable.
Tanto balcón y tanta luz, tantas habitaciones y muebles, arañas cristalinas y patios incandescentes, contrastaban con el oscuro cubículo del garaje, como si nuestras vidas se dividieran, por momentos, en mundos extremos y distantes.
Pero todo formaba nuestro universo y era como siempre: lo que se muestra y lo que se guarda a la vista de todos, lo agradable que provoca admiración y hasta envidia y lo casi vergonzoso, sin interés particular, eso que se deja tras llaves y candados.
Cuando nos conminaron a desalojar nuestro garaje y antes de la partida de la casa, hubo un dejo de molestia, de desazón por no saber cuál sería el destino de todo aquello, por no saber tampoco con qué nos íbamos a encontrar entre tanta acumulación de cosas olvidadas o dadas por perdidas. Una impaciencia por terminar con el trabajo, que sabíamos arduo, y también un escozor por recordar algo abandonado en su momento y valioso a través del tiempo, de nuestro tiempo. Ese algo que posiblemente hubiéramos perdido por regalar o prestar, ese algo que damos ahora importancia temiendo no recuperar jamás.
Siempre el descender es prepararse para otro entorno con la sensación de búnker, refugio del afuera, pero que atemoriza por el encierro, por oscuridad.
Tuvimos que arriesgar, sin embargo a todo esto y la ansiedad iba en aumento a medida que se acercaba el día en que definitivamente abrirían la persiana y nos precipitaríamos en desconcierto y a oscuras.
Los dos primeros días fuimos todos al sótano descendiendo mucho más lento que lo esperado y cuando el montacargas se detuvo, salimos como expulsados. El cerrajero había hecho su trabajo, aunque no con la prolijidad que se esperaba de un “especialista”, como él se titulaba.
Pasados dos días cada uno se apartó del trabajo para seguir con sus labores, estudio y demás.
Al tercer día bajé acompañada de mi amiga Silvina, que se prestó a colaborar, sabiendo que se llevaría algún premio de entre tanto escondido, superpuesto, tapado o embalado. Después de dos horas intensas decidimos seguir al día siguiente y disponer de buenos guantes de goma.
Pasado el cuarto día de revisar, separar, descubrir, estábamos cansadas y la cintura llamaba a retiro. No queríamos refuerzos ni más caos que el que teníamos a nuestro alrededor. Entonces decidíamos de común acuerdo y con criterio práctico, qué era necesario aún, qué era inútil, qué valioso y qué una reliquia a conservar.
Al día siguiente, considerando mi dolor por la lumbalgia que me atacó, dije de suspender el trabajo, pero mi amiga se ofreció a seguir, asegurando que ante una duda me llamaría con su teléfono celular…
Acepté e íntimamente me alegré de tener ese pequeño respiro. Igualmente estaba inquieta, entre calmantes y con la almohadilla térmica en uso, la que llamaba era yo. ¿Novedades?, preguntaba. Nada extraordinario, era su respuesta. Su voz, sin embargo, me sonó extraña.
Pasado otro día yo seguía dolorida y también atenta. El teléfono no sonaba. Con preocupación pensé que el aislamiento de un sótano impedía la comunicación.
Mientras tanto mi amiga continuaba con la tarea, me lo confirmaba el encargado que recogía cajas vacías y diarios viejos.
Pasados otros dos días las cajas se iban acumulando de tal manera que parecía un garaje sin fondo, como si la pared posterior se hubiera corrido o quizá que la pila posterior de cosas fuera mayor que la entrevista. Lo cierto es que los objetos parecían triplicarse mágicamente.
Cuando al décimo día las llamadas se seguían cortando y en la casa de Silvina no me respondía su voz, pasé a desesperarme, pensando o previendo un accidente dentro del garaje.
Envié a uno de los chicos, con la reticencia del caso y lo cierto es que no podían entrar por la torre de cajas que impedían abrirse camino. Me consta que llamaron a Silvina varias veces a los gritos y nadie respondía.
Ante estos acontecimientos lo macabro, dudoso y temible se ensamblaron en mi mente y decidí bajar.
Pedí auxilio al encargado y traté de no alarmar a los míos hasta no estar segura de que nada había pasado.
La culpa me carcomía y no tenía calma, no era tan importante rescatar cosas como rescatar a Silvina, si es que había que rescatarla de algo o alguien.
Tardamos más de tres horas en abrirnos paso tirando a los costados de la entrada las cajas y demás trastos viejos, objetos que escalonados hacían de fuerte. Llevamos luego linternas y el teléfono, entramos buscando en cada recoveco, en los huecos que quedaban y no terminábamos de llegar al fondo. Ya nuestro miedo se convertía rápidamente en pánico y yo me maldecía por la acumulación y por haber pedido y aceptado la colaboración de mi amiga.
El ambiente se enrarecía a medida que avanzábamos y los bultos se multiplicaban hasta llegar al techo. No recordaba haber guardado tanto, pero los años son los que cobran venganza.
Seguimos buscando y Silvina no aparecía. La sensación era que el lugar se había alargado hacia el final, la oscuridad era mayor, la linterna no era lo suficientemente eficaz y nos volvimos hacia la salida.
Comprobamos asombrados que llegar a la salida fue rápido a diferencia de entrar y seguir hasta la pared del fondo. Y más raro era entender por qué no habíamos llegado en principio a ver o tocar esa pared.
Se hacía tarde y no decidíamos si continuar o buscar a Silvina en otro lado. Por ejemplo empezar en insistir en su casa o en la de un familiar o en su trabajo. Hicimos lo lógico, las llamadas a cada lugar sin alertar demasiado a los demás con nuestra inquietud.
No tuvimos respuestas positivas, unos nos recomendaban llamar a otros y nadie tenía noticias ciertas…
Estábamos a la expectativa. Al día siguiente bajamos muy temprano, todo estaba en el mismo sitio en el que lo dejamos. Era más evidente que Silvina no había trabajado allí. Sin embargo, al entrar al garaje mismo las cosas se habían multiplicado, la sensación era de nueva acumulación.
Increíble pensar en una autorreproducción y tanto el expectante encargado, que ya estaba a mi lado, pronto a revelar el misterio como yo misma, a punto del delirio, no atinábamos a resolver la incógnita.
Lo primero que recordé fue una antigua película donde el personaje salía a través de la tierra en otro lugar antípoda del suyo. ¿Ficción? ¿Realidad? ¿Justo acá? ¿Y en medio de una realidad tangible?
No quedó más solución que anoticiar a los familiares, hacer la denuncia correspondiente a la policía, preguntar a los vecinos sobre supuestas galerías subterráneas, ya que estábamos cerca del río. Ya se sabe que, en Buenos Aires, en tiempos de la Colonia, eso era bastante común.
Las probabilidades fueron disminuyendo hasta convertirse en negativas.
Silvina no daba ninguna señal de vida. Las llamadas a su casa no eran atendidas y sólo después de unos meses, al limpiar definitivamente el garaje y luego de un allanamiento policial encontramos, junto a la pared del fondo, un trozo de pañuelo de cuello. La seda azul y floreada desaparecía en casi su totalidad detrás de la pared, como si un cierre hermético la hubiese aislado o tragado totalmente.
Las investigaciones continuaron todo el invierno, planos y rastrillajes, cavados y detecciones con sofisticados aparatos fueron inútiles.
Nos quedó como testimonio de su persona sólo el pedazo de pañuelo azul.
Pasaron varios años de aquel hecho y la desaparición de Silvina, mi querida amiga, sigue como la incógnita más terrorífica y dolorosa de toda mi vida.

Rubén Hernández

Antonio Neri Tello

Paulina García González

Rolando Revagliatti Argentina

Luis Rico Chávez

Ana Romano Argentina

Juan Manuel Ruiz García

Fernando Sorrentino Argentina