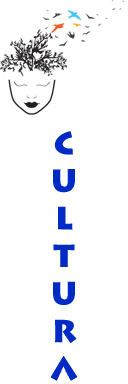
La puerta de la habitación se abrió. “El desayuno”, gritaron. Daniel, tumbado sobre la cama deshecha; sábanas y colcha en desorden. Se levantó con dolor de huesos y arrastró los pies hasta el comedor. Tenía el vaso de leche sobre la mesa. Una enfermera le dio las pastillas. Mientras se las tomaba, clavó los ojos en el hule azul claro. Recordó la primera vez que vio el mar; un niño frente a ese azul impenetrable. Por la noche, soñaba que su cuerpo y el de sus padres chocaban contra las rocas, despedazándose. La madre se quedaba con él hasta que se volvía a dormir; regustillo a melocotón entre las sábanas. En el desayuno ella le guiñaba el ojo, como si lo ocurrido durante la noche fuera su secreto.
Por la tarde, la luz era tersa, acogedora. La madre le contaba historias en el porche. El aire, con olor a mar, impregnando su piel, y el cuento del gato con botas mientras lo acariciaba. “Mi señor el marqués de Carabás”, oía desde una distancia de treinta y cinco años.
Tras el desayuno, iba a la consulta del psiquiatra. Era un hombre pequeño, serio, ordenado. Le pedía que recordase. Daniel lo miraba desde unos ojos grandes en una cara consumida. Le costaba articular palabra, como si algo en su interior se lo impidiese, una voz que le decía “no lo cuentes, si lo haces nunca saldrás de aquí”.
Aquella tarde salió al jardín. Se sentó en un banco de madera y fijó la vista en el suelo. Había hojas secas, piedras de distintos colores, unas grises, otras azules. Detrás de las hojas, distinguió una hilera de hormigas. En la fila, una de ellas arrastraba una hormiga muerta. Miró hacia la izquierda y vio el cadáver de otra. Lo cogió. La hormiga estaba seca y al tocarla se deshizo como si fuera polvo. Un olor extraño se apoderó de él; era una mezcla de aguas estancadas, árboles frutales y salitre. Olor que abrió una herida que supuraba.
Recordó un domingo en el parque. Los padres le animaron a que jugase con chicos de su edad. Daniel se apoyó en un árbol, detrás de los columpios, y esperó a que el tiempo pasara. Unos minutos más tarde notó un picor. Miró al suelo y vio muchas hormigas. Algunas subían por las piernas; otras estaban en los zapatos. Gritó con fuerza. Una de ellas había llegado al brazo. Tres bolas negras a punto de reventar y unas patas de hilo. Se imaginó que las aplastaba, triturando su ligero caparazón; el jugo gris bajo las suelas. No se dio cuenta de que el padre estaba allí. “Están nerviosas porque has pisado el hormiguero”, le dijo mientras le quitaba los insectos del cuerpo. “Acuérdate, ve con más cuidado, es su territorio y lo defienden”. Después, le cogió la mano y caminaron juntos.
Mientras Daniel se duchaba, las hormigas se adentraron en la retina. Esas figuras negras ahora corrían por los azulejos. Brotó de nuevo aquel olor extraño. Un olor que, aunque lo aborrecía, le cautivaba. Cerró los ojos con fuerza y escuchó caer el agua. Ese ruido lo llevó a la bañera de patas de la infancia. Le gustaba llenarla hasta arriba, con agua muy caliente; después llamaba a la madre para que le enjabonara el cuerpo o le frotase la espalda, pero ella, “ya eres mayor para que te bañe, tu padre está al llegar y no tengo la cena, termina pronto”. Cuando ella se marchaba, cogía su esponja y la retorcía entre las manos hasta dejar trozos muy pequeños flotando en el agua.
Aunque las horas se detuvieran, el tiempo pasaba rápido. Daniel fue al comedor y se sentó a la mesa. El blanco de la leche le repugnó. Fijó la vista en el cristal de una de las ventanas. Las esquinas de abajo tenían vaho. La imagen de una noche muy fría.
Nadie probó bocado. El padre gritaba a la madre. Ella intentaba calmarlo, pero él no quería escuchar. Se levantó bruscamente y dio un portazo al marcharse. “A la taberna”, dijo la madre, “eso es, vete a la taberna”, y salió de la cocina llorando. Pasaron minutos hasta que Daniel subió las escaleras. Se quedó junto a la puerta del dormitorio de los padres, y, tras su respiración entrecortada, oyó sollozos. Vio la figura de una mujer que en ese momento se le hacía pequeña, indefensa. Un cuerpo encogido sobre la cama. Se acercó, le acarició el pelo y le dijo “no te preocupes mamá, es un borracho”. Ella se irguió mostrando un rostro severo. “¡Hablar así de tu padre!” Él se quedó inmóvil. Cuando salió, no sentía el peso de los zapatos. Parecía un personaje de ficción desdibujado. Entró en su cuarto y clavó los ojos en la fotografía que estaba frente al cabecero: la madre con un vestido de lino azul claro. Su estómago comenzó a girar y girar. “¿Por qué me haces esto?”, le dijo. Notó pinchazos y olor a peces muertos; como si tuviera larvas de insectos en los intestinos y segregasen un líquido ácido. Los pinchazos eran agudos, su cuerpo se retorcía formando un ovillo. “¿Por qué me tratas así?”, decía mientras se acunaba. Cuando los mordiscos de la tripa cesaron, se acercó a la ventana. Apoyó la cara en el cristal helado y sintió que su piel quemaba.
“Las peleas eran cada vez más frecuentes”, se escuchó decirle al psiquiatra, “él estaba menos en casa, y mi madre empezó a beber. No quería verme, como si mis ojos la delataran”. ¿A quién llamaría?, pensó. Siempre que la madre hablaba por teléfono, sentada en el sofá del salón, él vigilaba receloso detrás de la puerta. ¡Cómo le dolía ese tono de voz tan falso, tan ingrato! Cuando salía, ella se inquietaba, ruborizándose como si la hubiera descubierto. “¡Déjame en paz! ¡Déjame!”, y esas palabras, cuñas en el cerebro.
“Algunas noches iban juntos a la taberna y volvían a casa borrachos”, le dijo al psiquiatra. Él veía, desde la ventana del cuarto, cómo los padres se tambaleaban. Luego, las risas al subir las escaleras; latigazos en su piel desnuda.
Al terminar la consulta fue a la habitación y cayó en la cama. El sueño lo abrazó. Ahora se encuentra en un lugar árido. Está en el suelo, boca abajo. Arrastra un cuerpo roto. Las piedras rasgan su piel, pero no siente nada. Sigue adelante. Las vértebras dibujan el camino como anillos de gusano. “No te pares”, le dice una voz débil, ahogada. Trozos de arena se incrustan entre las uñas. El polvo se mete en sus ojos; una capa fina los nubla. Sigue recto. Se adentra en unos arbustos. Avanza despacio. Los pantalones quedan enganchados en unas ramas. Tira de ellos con fuerza, pero no logra desprenderse. Impulsa el cuerpo hacia delante. “Inútil, es inútil”. Huele a sudor y sangre. Las ramas lo oprimen. “Quiero salir”, grita. Al abrir los ojos, dos enfermeras lo sujetaban. Notó un pinchazo.
Sala de televisión. Imágenes en la pantalla. Daniel miraba al techo. El sol se filtraba a través de la cortina. Como aquel día, pensó. Se vio tumbado en el sofá, apoyando la cabeza en las piernas de la madre. Notó la calidez de los muslos. Ella lo empujó irritada. Daniel se levantó con brusquedad. Subió las escaleras con gangrena en la boca y mordeduras en la tripa. Los insectos lo invadían. Sintió que las hormigas se apoderaban del hígado, recubriéndolo de una capa negra. Las chinches despedazaban los intestinos. Tarántulas venenosas sobre los pulmones. Le costaba respirar. Las patas de un ciempiés salían por la nariz. Supuraba los olores fétidos de la putrefacción.
Llevaba tres días sin dormir. La cabeza le pesaba como si las distintas partes del cerebro fuesen de acero y no se comunicaran. Ansiaba el vacío, la nada. Las palabras “a levantarse, el desayuno” lo violentaron. No quería desayunar, pero le obligarían. Tardó en incorporarse; los músculos se aferraban a la cama, como si estuvieran atados al colchón con cuerdas transparentes. Se levantó a coger la ropa, que estaba encima de una silla, junto a la ventana. Miró tras el cristal. El jardín estaba sereno. Su vista empezó a nublarse.
Se vio con catorce años en la cocina. No estaba solo. La madre, sentada en una silla, con la cabeza hacia delante, dormía. En el suelo, botellas vacías. Daniel la miraba con desprecio, con odio. Fue hacia la llave del gas, la abrió y cerró la puerta al salir. El golpe de la puerta se unió al silbido de alas de insectos. Se tapó la cabeza con los brazos, pero el ruido era cada vez más fuerte. Abejas y hormigas voladoras zumbaban en sus oídos. El crujido de alas se adentró en el tímpano hasta llegar al cerebro. Olía a pantano, melocotón y mar. Olor que hizo brotar esas olas que engullían unos cuerpos descuartizados. “No me dejes aquí, no me dejes aquí”, gritó golpeando la puerta hasta caer al suelo. “Ese olor nos separó, mamá, ese olor nos separó”.