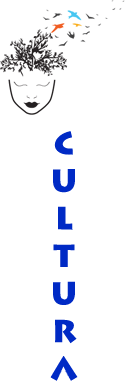
“Lucía Mora ha volado al encuentro de la palabra. La reconocida escritora murió a sus 53 años en hechos…”
Hay momentos para alcoholizarse, otros para escribir, pero su final, como el de sus argumentos literarios, fue un sangriento shock destiladamente poético. La gran Lucía Mora salía borracha del bar. Le pedí un autógrafo y le dije que era su fan, que conocía casi de memoria todos los crímenes de sus novelas. Se sintió muy agradecida. Luego, me acompañó sin resistirse hasta un callejón. La apuñalé trece veces, como libros publicó. Arrojé sobre ella páginas ensangrentadas de su última novela.
“Sin inhibiciones la palabra se fugaba de la bestia…”, detallo cada degustación de la sangre y sus aspiraciones. El drama mortuorio vende más. En fin, que la semana pasada no había muerto nadie importante. Si las personas no mueren no cobro, y si el muerto es famoso la redacción del periódico me bonifica.
No me juzgues. No soy asesino a sueldo, sólo me pagan por escribir obituarios y crónicas criminales. Y soy un profesional.
—Señor agente: sí, fui yo. Vámonos ya.
—Aquí el tiempo lo determinamos nosotros y tenemos que esperar por los refuerzos —responde el agente, quien redacta el informe para forenses y fiscalía, sobre los occisos, madre y padre del asesino confeso.
—Tuve que matarlos. Vámonos ya.
—¿Por qué lo hiciste? Y ya te dije que sin prisas.
—Querían cenarme los tres —musita el presunto asesino en la escena del crimen.
—¿Tres? Ahora resulta que tus papis y alguien más son caníbales.
—¡Abuelo! —grita aterrado el criminal.
—Ahora confesarás que tu abuelo también es un caníbal. ¿Te endrogas, salvaje? —interroga el agente intenta arrestarlo, pero el acusado se desmaya— ¡Lo que faltaba! Mejor, así espero sin interrupciones a que lleguen los forenses…
El agente permanece de pie retratando de nuevo la escena del crimen sin advertir que el abuelo, hambriento, se acerca a sus espaldas.
Soy culpable, mi distinguido abogado, pero me declaro inocente. Hay muchos como yo. Estaba aburrido de que no dieran conmigo. Sencillamente me serví una copa de vino y llamé a la policía para ofrecerles pistas, incluido el cuerpo y la toalla con la que me limpié. Quise ser obvio. No así con aquella prima o con la estudiante de derecho, ni las otras quince mujeres que degusté. Si escuchas mi historia te diré dónde están sus cuerpos. Es un placer sagrado planificar el engaño perfecto, elegante, casi con tierna ingenuidad. Días antes de que mi última víctima muriera sabía que la mataría, soñé con su vagina... Siempre jovencitas, si han parido se les estira el toto y no es igual. Por ejemplo, mataría y me comería a tu hija, pero nunca a tu madre. Sencillo, las amarras con las piernas separadas, la rebanas de oreja a oreja, un toque perfecto se lleva la tráquea y la yugular. Tan rápido que ni les duele. La sangre te baña el rostro y se orinan, ese es el momento de tocarlas y comerles su sexo. Nunca las penetro, la mejor satisfacción está en mi mente. A fin de cuentas, igual que a ti te gusta un mofongo relleno de langosta, a tu hija el helado de mango y a mi mamá le gustaba ignorarme, a mí me gusta matar. La sangre es más exquisita que un vino añejo reserva. ¿No lo comprendes? Digamos, disfrutas de ser abogado, en mi caso ser asesino se trata tan sólo de una vocación.
“¿Cómo carajo comienzo a redactar mi recurso legal?”, piensas mordiéndote las uñas. Eres un gran abogado criminalista. Después del brutal testimonio del asesino, tu defendido, sólo respondiste que velarías por sus derechos. Vomitaste, al llegar a tu casa. Olvidaste llamar a tu hija. Estabas concentrado en cómo meterle mano a la defensa de ese monstruo. “¡¿Cómo puede decir con tanta naturalidad que su vocación es torturar y asesinar?!” Apelarás que su infancia fue atormentada por su maltratante madre, que padece impotencia sexual, sembrarás dudas en el jurado. Fría y calculadoramente preparas tu guion. Te sirves una copa de vino. Te distraes mirando a tu gato cazar una mariposa negra. Recuerdas cuando tu celoso vecino amarró desnuda a su mujer frente a la casa, o cuando aquella maestra atropelló al estudiante sordo, sus trocitos sangrientos desparramados por la avenida, luego ella se pegó un tiro frente a ti y tus compañeros. Pasaste un dedo sobre tu pupitre y probaste su sangre. Recuerdas tu obsesión casi orgásmica por conferencias, películas y libros sobre asesinos seriales. Cuarta copa de vino. Seguro de que lograrás atenuar la condena por demencia. Acabas el vino. Te miras al espejo. Tiemblas, observando gotas de sangre en tus manos, en la camisa. Aunque sabes que es sólo vino, te preguntas si te has convertido en un sicópata. Entre llantos, quedas dormido sobre tu computadora. Al despertar, tomas un café. Envías un mensaje de texto a tu hija: “Te quiero mucho, te recojo el viernes”. Ella te responde: “Papi, te amo”. Meditas cuál es tu vocación.
A Juan José Arreola
Cansada de sus apalabrados caprichos y perversiones contra ella, dijo a su escritor: “Ahora yo soy el lugar de tus apariciones”. Él, asustado, intentó editarla, pero era tarde. Quedó convertido en fantasma. Antes de partir, ella arrojó el libro a la basura, sin esperar a que él aprendiera a aparecerse.
“Ahora tú eres mi personaje y yo tu escritora”. Convirtió a su escritor en fantasma de su propio libro, denunció los años de abusos y esclavitud a los que la tuvo sometida no sin antes hacerle vivir los mismos malos tratos; despidiéndose, apagó la computadora. Así logró liberarse del silencio.