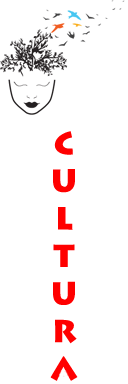
Era un fantasma, una bruja, eso decían en la primaria. Cada año las historias eran mejores. Pasamos de una vieja a un fantasma y a un ser mitológico. Las explicaciones de los adultos eran mucho más aburridas. A los seis años me dio un ataque de valentía, o de locura, y me acerqué, poco a poco, paso a paso, teniendo margen para huir por si me quisiera comer, ahí, sentada en su silla de plástico, con un refresco en la mano, en la única esquina donde no daba el sol. La cuestioné: “¿Cómo se llama?” Su voz sí parecía la de un monstruo: “Mari”. Aquellas flechas de color azul se clavaron en mis ojos, mi piel se erizó ante su mirada pero no retrocedí: “¿Es usted un monstruo?” Se rio a carcajadas: “Ay, las historias de los niños… ¿quieres escuchar una buena historia?” Me tendió una silla. Yo, sin saber de verdad lo que estaba haciendo, me senté y dirigí todos mis sentidos a Mari.
—Hace mucho tiempo, cuando yo era una niña de tu edad, en las noches escuchaba voces. Siempre me ha costado dormir, pero esas noches eran las peores de todas. En aquella casa tan grande, con paredes retorcidas, a las tres de la mañana se escuchaban unos pasos tan pesados que hacían temblar las paredes, luego algo o alguien se sentaba en una de las sillas del comedor y, por último, lloraba. Algunas noches pegaba mi oreja a la pared para escuchar lo que decía —hizo su voz aún más ronca—: “lgnacio, Ignacio, perdón, te juro por nuestra madre que me arrepiento”. Tres veces a la semana yo era la única que escuchaba eso.
—¿Quién era Ignacio? —pregunté con los ojos como platos.
—Era mi padre. Falleció cuando yo tenía dos años.
—Lo que escuchó, la historia, ¿fue real?
—De todo lo que me podrías haber preguntado eso es lo que menos importa. ¿De verdad quieres saber si fue real?
Yo negué con la cabeza. Desde entonces, cada vez que tenía tiempo —que, siendo un niño, era todo el día— iba con Mari a escuchar sus historias.
Cuando el sol bajaba y la luna era la única iluminación que recibía mi ventana, cuando cada silla parecía un niño, cuando en mi cuarto sólo había oscuridad, cuando pasaba todas las noches en vela buscando a los monstruos en cada esquina, me arrepentía de escuchar todas esas historias; me repetía una y otra vez: “No son reales, no son reales”. Aquellos monstruos no lo eran, pero había unos que sí.
Sólo a tres calles el pavimento desaparecía. La tierra, el lodo y las hierbas se convertían en el camino y en cuanto el bosque se espesaba un riachuelo aparecía. Un día, a mis doce años, me enfrenté a una de las historias de Mari: me enfrenté a un demonio.
El paisaje parecía ser el mismo desde la primera vez que lo vi: cristales rotos, latas de cerveza, bolsas de plástico por doquier, botellas llenas de líquido amarillo, mientras la lluvia empapaba todo y hacía que oliera aún peor. El olor aquel día era horrendo, peor que de costumbre, pronto descubriría por qué. Muchas veces reconocía los lugares por las historias. Aquel río era nido de asesinos, comeniños, demonios, fantasmas, personas desaparecidas, casi ninguna era bonita. No me asustaba estar en un lugar tan, supuestamente, peligroso, al fin y al cabo todas esas historias no eran ciertas, decía Mari que eran mitad ficción y mitad realidad; aquel pequeño río sólo era nido de basura y, en aquella ocasión, de un cadáver.
En medio de toda la basura una mano, con manchas negras en los dedos, se asomaba; a lo lejos no parecía más que basura, pero cuando me acerqué, mientras todos los vidrios a mi paso se quebraban, cada vez era más claro lo que era. Con cautela tomé una rama rota y picoteé la mano; por más que la movía seguía inerte; la mano era pequeña, casi del mismo tamaño que la mía, blanca como la leche, las uñas moradas, casi negras, pero no lograba ver el cuerpo de donde salía. Con la misma rama quité toda la basura que tenía encima: era un niño, como yo, o una niña. Tenía el cabello rapado, no podía verle toda la cara, mi corazón quería pararse, mi mandíbula temblaba y mis ojos estaban llorosos pero aun así me moví para verle la cara.
En cuanto lo vi vomité; tenía medio cachete arrancado, podía ver sus dientes. Me tapé la boca con mis manos pero sólo conseguí llenar mis manos de vómito. Por mucho que vomitara no podía parar, la panza me dolía y por más que lo intentara ya no salía nada de mi boca, fue entonces cuando llegó. Un señor llegó gritando “¿necesitas ayuda?” Me cargó y me llevó lejos del cuerpo, fuera del olor pero no de la imagen. Por fin me calmé. Me pidió que respirara profundo, que aguantara el aire y lo sacara por la boca. Cuando lo saqué recordé su rostro y comencé a llorar, inconsolable. El hombre me dio su hombro y me palmeó la espalda: “Ya, todo está bien, todo está bien, tranquilo”, no paraba de repetirlo.
—¿Sabías que en este bosque hay criaturas mágicas? —negué con la cabeza.
—Sí, yo las he visto: hadas, hechiceros que controlan los árboles con sólo un susurro, ¿te imaginas? Qué genial ser hechicero, yo seguro llenaría el mundo de naranjos, me encantan las naranjas. Dime, ¿a ti qué te encanta?
Yo no podía respirar, pero aun así respondí:
—Me gustan las historias.
—Mira —hizo la voz aguda— también me gustan, ¿te importaría contarme una? Recuerda: respiro profundo por nariz, mantengo y suelto por la boca.
Lo hice hasta que pude hablar.
—Un hombre por accidente mató a su hermano y en la noche le pedía perdón a su fantasma... había una de este bosque, decía que un hombre lobo se escondía dentro y se comía a los ni…
El hombre me interrumpió.
—Mejor vamos a casa, ¿eres el primero que viene? —le respondí con mi cabeza.
—¿Te están esperando en casa? —preguntó.
—No, hasta la noche llegan mis papás —contesté.
—Bien —de pronto su voz, los árboles, la lluvia se volvieron fúnebres, vi el cadáver y él fue quien me lo dijo, con aquellos labios blancos.
Me golpeó la cabeza. Tirado en el suelo vi al hombre sacar un cuchillo y con él comenzó a cortarme el cabello. Me resistí al inicio, grité, lloré, arañé, mordí, pero cuando sentí sus brazos velludos y su fuerza de bestia me rendí. “Mitad ficción, mitad realidad” pensaba mientras me dejaba sin pelo. “Espero que en esta historia esta sea la parte ficticia y que en la real me esté asustando por una silla con ropa encima”, pensaba mientras me mordía el cachete.
“Gracias, Mari, por mejorar mi corta vida”, pensé cuando mi cuerpo se volvió del color de la leche.