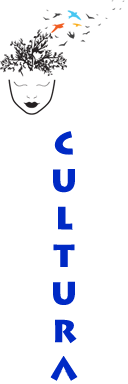
Ignoro cómo he llegado y qué hago caminando solo por este barrio sórdido de Tlaquepaque. Miro hacia delante una calle empedrada, húmeda, llena en absoluto de noche. No hay ningún recuerdo en mi mente. Estoy desconcertado por completo. Atrás, lo mismo: una calle empedrada y negra que no permite ver mucho más allá de mí. Es como si de pronto hubiera emprendido por la senda del tiempo en sentido contrario, y me hallara en el Tlaquepaque de veinte o treinta años atrás. No ha llovido, pero hay charcos en la calle y huele a mojado. Tal vez una tormenta de hace mucho, no de ahora. Este rumbo padece inundaciones históricas. Muchas de estas casas de adobe y tejados de barro no me son conocidas. Debieron ser arrasadas hace mucho y, ¿por qué no?, sólo existen en un espejismo, en esta broma del tiempo que me tiene cautivo.
No hay un solo vehículo. Únicamente yo, y mis pasos lentos llenándome de un miedo profundo. No escucho grillos, ni pájaros, ni ratas, ni bichos, ni ladrones nocturnos; sólo mi respiración ya casi convertida en jadeo, y el corazón que rebota y me estremece todo el cuerpo. Empiezo a alucinar: oigo un bisbiseo dentro del cráneo con una voz (mi propia voz) que me habla como en secreto, pero tan fuerte que parece como si el llamado se estrellara en las baldosas y rodara (piedra sólida) sin detenerse.
Estoy rígido. Las manos en las bolsas del pantalón, la cabeza sin voltear, mirando sólo al frente; la espalda con una enorme sensación de que me vienen siguiendo, como si alguien estuviera a punto de ponerme una mano en el hombro, fría y descarnada. Camino lento. No deseo ser víctima de mi propio ruido, sino percibir todos los ruidos ajenos.
Detengo mis pasos antes de un terreno baldío. Sudo abundante y helado; mi ropa se moja profusamente y el sudor hace arroyos en todas las vertientes temblorosas de mi piel.
Decido pasar frente al baldío sin voltear, sin ver, rápido hasta el otro lado, sin detenerme, pero mi impulso es grande y las fuerzas escasas, pues siento que vuelo, mas mis trancos son breves y justo a la mitad del trayecto escucho voces risueñas, perfectamente definidas, divertidas. Son una mujer y un niño, según puede el oído distinguir. Yo no quiero atisbar ni puedo dejar de hacerlo; y sí, unos metros adentro, sentada la mujer en el quicio de una puerta ya desaparecida, sostiene entre sus brazos a un pequeño. Ella rodea su cintura. Él enlaza su cuello, parándose en las puntas de los zapatos ortopédicos. Se besan apasionadamente, boca a boca. El beso es larguísimo, cargado de lujuria.
Así, de perfil, parecen un infante de tres años y una mujer de cincuenta. ¿O se trata de un enano? No. Mis ojos ya se acostumbraron a la penumbra y me doy cuenta de que es un niño, no hay duda posible. Y una mujer que podría ser la madre o la abuela.
Me han despertado náusea. El estómago se me revuelve violentamente y yo lucho por contener su espasmo.
Aparentan no saber de mi presencia, se mantienen ocupados en su arrumaco. Me doy tiempo de verlos. Mi marcha se ha vuelto tan lenta que no sé si me he detenido. Soy ajeno de mi cuerpo, un extranjero en mí. El niño tiene la cabeza rasurada, alargada hacia atrás y con algo en la superficie muy similar a escamas. Cuando me miran, este tiene un rostro horrendo, exoftálmico, de labios gruesos y separados como los de un pez-sapo, y la frente y las mejillas tapizadas de vesículas supurantes cuyo líquido se le escurre por el pecho. Los dientes son afiladas agujas, emergentes por mucho de la boca.
La mujer es como cualquier otra, pero ambos son dueños de una mirada escalofriante.
Impresionadísimo, intento retirarme de inmediato. Logro salvar el baldío, pero es como si llevara plomo en los tobillos. La respiración me resulta insuficiente y siento como si el corazón se me detuviera. Vuelve el sudor, y el temor y el desconcierto. Estoy ofuscado. Nadie asoma a las ventanas ni a las puertas. Todo está cerrado y solo. Miro de nuevo atrás. El niño me ha alcanzado. Es un niño normal, pero estoy seguro que se trata del mismo de antes: con la misma ropa, el mismo calzado, la misma cabeza rasurada, la misma sonrisa y mirada indescriptibles. Soy todo agitación. Ya no puedo conmigo. Me recargo en una pared y me deslizo con la espalda pegada en los adobes, calle adelante, mientras él me sigue de cerca sin agobio y sin prisa. Hago un esfuerzo más. Corro con una voluntad que no me pertenece. Mi carrera es frenética, angustiada hasta el paroxismo. Volteo de vez en cuando. Media una distancia cada vez más grande. A muchas cuadras doblo en una esquina. Es la misma ciudad: antigua, sola, tenebrosa y oscura. Recorro una y mil calles. Me siento perdido. No encuentro ningún punto de referencia, nada que me resulte conocido, algo de dónde partir para salir del laberinto. Estoy perdido. He dado muchas vueltas, multiplicado el círculo, y no sé cómo escapar.
Él viene tras de mí; a veces lejos, a veces cerca, con sus pasos titubeantes de niño de tres años; ciertos, sin embargo, de que me darán alcance.
Y la calle me devuelve el eco de los pasos, de los bufidos fatigosos de mi nariz y boca, del corazón exhausto y a punto del colapso. Me detengo en una esquina. Creo que por fin me he librado de mi perseguidor. No lo advierto a ninguna distancia. Intento relajarme. No lo puedo lograr. Hay frente a mí, ahora, un perro viejo y flaquísimo cuyos quemantes ojos aumentan los síntomas que me aquejan.
Hago lo indecible por no molestar al animal, y me escurro con un movimiento casi imperceptible que me lleva mucho tiempo. El perro contrae los belfos sin gruñir, mientras una columna de baba espesa se despega de su hocico y cae al suelo.
Bajo por una calle polvosa y a lo lejos descubro una esquina iluminada que es en la noche como la luz al final de un túnel. Me siento mejor. El corazón se me entibia de esperanza. Mis pasos se vuelven poco a poco más ligeros y el temblor de las manos empieza a contenerse. Desconozco cómo haya sido, pero tengo la sensación de que me vuelve un color a la piel hace un momento pálida, como cadáver. Conforme me acerco, la luz es más grande. Descubro personas que caminan y se reúnen en grupos pequeños, pero no hablan.
Es una estación de autobuses urbanos. Hay varios en fila. Pregunto a un hombre por un camión que me lleve a casa. Sin mencionar palabra me señala uno en lamentable estado, con extensas lacras de óxido en los costados, faltantes considerables de pintura y varios cristales rotos. Es el único con el motor encendido. Subo, saludo al chofer. No me contesta. Sigo. Todo lleno, excepto por un asiento que se encuentra en el primer tercio del pasillo. El de al lado lo ocupa una mujer vestida de luto, con la cabeza cubierta por una pañoleta. Lleva en brazos un niño exánime, en actitud de muerto. Ella mira por la ventana, hacia la noche inmensa. Me siento junto a ellos y el autobús arranca. Desde donde estoy se pierde en poco tiempo la luz de la estación. No veo casas a los lados. El vehículo no tiene luz propia ni existe otra alrededor. Aquí están otra vez mi antiguo sudor, mi antiguo temblor, mi respiración cortada y estertórea. Me va creciendo el miedo por enésima vez. No se ve nada. No me puedo mover, estoy anquilosado en el asiento. La mujer gira lentamente el semblante. En el hueco que hace la pañoleta, ayudado por la breve distancia que media entre nosotros, advierto la mirada cortante, la sonrisa perversa, ese rostro horroroso de la mujer de antes. Es imposible articular palabras. Mi lengua es un torzal en la garganta y no puedo gemir, ni gritar... El camión navega sin conductor. Nadie se ve adelante, ni atrás, ni a los lados; sólo nosotros tres (pasajeros inhóspitos), viajando sin retorno hacia la oscuridad...