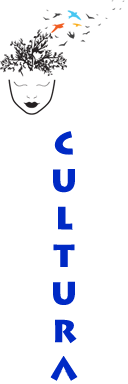
Yo llegaba a su estudio por las tardes, cuando él ya había trabajado seis horas y se ponía en reposo. Su estudio era su casa; en realidad un departamento pequeño donde cabía una cama, un escritorio de madera, su respectiva silla, dos libreros haciendo escuadra sobre las paredes, y un pasillito que te llevaba al baño, al minúsculo comedor y a la insignificante cocina. Por aquella época ya había suprimido los excitantes, ni siquiera tenía vino, qué decir del hachís y del opio, drogas a las que les había dedicado ensayos muy lúcidos. Agua, era agua lo que me ofrecía. Tenía una jarra de vidrio en alguna de las esquinas del escritorio, siempre retirada de los papeles, y un vaso de vidrio que se mantenía limpio no por lavarse, más bien del agua continua que tomaba.
Le preguntaba qué tal con la sífilis, cómo seguía. Hacía una mueca con los labios gastados y entrecerraba los ojos: “Ya te he dicho, todo igual, he de morirme de esta flor”, contestó alguna vez, y nunca más le volví a preguntar.
—Las deudas… —me dijo, sentándose con pesadumbre en la cama. Yo bebía del vaso de siempre, permanecía sentado en la silla.
—A nadie nos abandona —le dije mientras dejaba el vaso sobre el escritorio—. ¿Aún es mucho? ¿No podría resolverlo un nuevo libro?
—Un nuevo libro… claro, más cárcel y más multas por inmoralidad, ¿lo has olvidado? —levantó las manos al aire—. Es triste haber nacido en una generación de idiotas, burgueses que denuncian los mismos actos que ellos hacen en su intimidad sepulcral, y además, sin arte. Pero no me molestan las deudas, ni tener que ir a la cárcel por más páginas, lo que me fastidia es el toque de la puerta, el grito de los acreedores; tengo que esperar a que se larguen para seguir trabajando; y abonar a algunos que son amables.
—¿Y ya no ha vuelto otra vez? Podrías reconsiderarlo —le dije.
—Sí, ayer estuvo donde estás sentado —dijo sereno; yo me levanté lentamente, sentí un calosfrío, se me erizaron los vellos en los brazos a pesar de haber tocado el tema en otras ocasiones; me dirigí a la cama, me senté a un lado de él, quizá me cubriera un poco el aura de su seguridad, su templanza.
—¿Y? —pronuncié, casi inaudible.
—Nada, lo mismo, que me da genialidad, la fama entre mis contemporáneos, fortuna, salud.
—¿Y qué le dijiste? —le pregunté mirándolo a los ojos, asegurándome que seguía con esa templanza que me hacía sentir resguardado.
—Nada, lo miré con desprecio —me dijo—. Cree que porque he escrito algunos versos sobre él me tiene en sus mares. Me ha ofendido ya por tercera ocasión, ¿acaso mi alma vale la mierda que me ofrece? ¿Genialidad? Tengo convicciones con un sentido más elevado que no comprende la gente de mi generación, ¿y me ofrece genialidad? Y las otras cosas, ¿qué no son de burgueses que venden su alma sin necesidad de pactar, pues con sus hechos cada día van camino al infierno?
—¿Y qué más dijo? —pregunté con la fascinación que me provocaban sus respuestas.
—Nada, se escuchó un estruendo como de mil patas y desapareció. Esta vez venía con su cuerpo de chivo y se sentaba igual que un hombre, igual que las veces anteriores cuando vino trajeado, o con piel blanca y senos fructuosos.
—Le interesas mucho.
—No sólo quiere a los hombres de genio –dijo frunciendo los labios−. Aunque desprecia a los imbéciles, no desdeña su concurso, y hasta funda en ellos sus esperanzas.
—Es cierto, está lleno de ellos —le dije; me levanté de la cama—. ¿Y te ha dado miedo alguna vez?
—Mi temor es no terminar ciertos trabajos —me dijo con la misma tranquilidad—. Anda, pásame los papeles del escritorio, quiero que veas lo que hice hoy.
—¿Una flor del mal? —le dije sonriendo.
—No, no, cosas nuevas, el presente, el presente, anda, pásamelos.