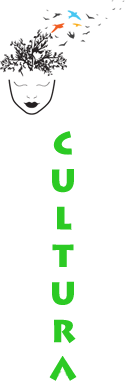
El hombre llegó agotado tras recorrer el camino polvoriento que conducía al pueblo. El sol había hecho estragos con él. Claramente se notaba el cansancio en su rostro arrugado y sudado, parecía que los años lo habían asaltado en su tortuoso caminar que había durado días enteros. Solo descansaba en las noches, pero se mantenía alerta por si algún peligro externo lo acechaba.
Por fin vislumbró los tejados de las primeras casas de su añorado pueblo; no obstante, notaba a lo lejos algo diferente. Se preguntaba si los estragos físicos de la deshidratación habían disminuido sus sentidos o si el paso de los años ya se estaba encarnando en su cansado cuerpo.
Decidió caminar el último tramo aun en contra de sus debilitadas piernas. Hizo un esfuerzo mayúsculo que bien pudo acabar con su aliento.
Por fin llegó a la primera casa del lugar. Lucía abandonada. El tiempo había hecho lo suyo y la destrucción era evidente. Los recuerdos le llegaron muy borrosos y llenos de polvo. Tenía poco claro quién había vivido en ese lugar muchos años atrás. Inspeccionó la finca con la esperanza de encontrar algo de agua que apaciguara su sed. Solo encontró los ecos del silencio en las paredes de adobe que todavía se mantenían de pie como fieles testigos de la historia.
Entró al lugar; su búsqueda desesperada no rindió frutos, no había nada para refrescarse ni para alimentar su maltrecho cuerpo. Solo encontró el retrato de una familia que todavía colgaba de la pared de una de las habitaciones.
Lo observó por un instante como si conociera a cada integrante. La memoria no le ayudó en nada y en su interior no se hiló ningún recuerdo, parecía que había llegado a un lugar inexistente.
El hombre decidió descansar en la finca abandonada, no podía llamarse casa porque no había en ella el calor hogareño que él buscaba. El cansancio fue mayor que su hambre y su sed y se quedó profundamente dormido.
Durante el sueño lo asaltaron sus fantasmas, se trasportó en el tiempo y se vio a sí mismo cuando era niño y tenía que ir al arroyo por agua llevando su cántaro de barro cargado al hombro, se vio nadando con sus hermanos en un espejo de agua cristalina que poco a poco se tornaba turbia, como si estuviera nadando en agua de muerte.
Luego viajó a ese cerro al que subía con sus amigos durante los veranos lluviosos que todo lo pintan de verde, de ahí se veía todo el pueblo, la parroquia, la presa, la carretera federal y más a la distancia los sembradíos verdes de maíz que alimentaban a la región. El pueblo fue cambiando drásticamente, un voraz incendio lo consumía sin remedio.
Esto lo angustió y despertó de inmediato. Se dio cuenta que ya había amanecido y la luz abrazaba la habitación que lo cobijó durante la noche. Intentó recordar su sueño pero fue vano su esfuerzo. El hombre desconocía que la mente tiene sus artimañas para no dejar salir lo que no debe ser conocido.
Decidió ponerse de pie. Todavía sentía los estragos del cansancio y nuevamente renegó de su edad, de su debilidad y de su mundo de recuerdos. El hambre reapareció más feroz que el día anterior, era necesario buscar algo para comer. El hombre salió del lugar al que sintió como casa por una noche. No atinaba la ruta que seguiría para llegar a su antiguo domicilio. El pueblo lucía diferente, había algo que lo hacía irreconocible para este hombre que había caminado durante días tras la añoranza.
A lo lejos vio a un niño. El hombre se le acercó con la ilusión de saber quién era. “Tal vez sea el nieto de alguno de mis amigos”, pensó. Lo saludó como saludando a la nada. El niño, que ya contaba los 14 años, ni siquiera regresó el saludo, mucho menos volteó para ver a aquel hombre viejo cuyo ropaje lucía deshecho como el de un vagabundo.
“Quizá sea por mi apariencia”, pensó el hombre. No tuvo oportunidad de decirle que se llamaba Jacinto y que venía de muy lejos en búsqueda de su pasado, de su hogar, y para tratar de recuperar los recuerdos devorados por los años.
Siguió caminando por su extraño pueblo. Reconoció un ojo de agua en donde las mujeres de su época lavaban la ropa. Por fin pudo refrescarse y sintió cómo la vitalidad regresaba a su gastada humanidad. Se quedó contemplando el fresco lugar. Todavía estaban de pie los sabinos que sostenían el columpio que le brindaba diversión cuando solo era un chiquillo de seis años.
Bajó por una de las calles que cruzaban el río. La memoria regresaba por momentos y recordó el camino hacia el jardín principal. Notó que las calles ya no estaban empedradas como antaño y que el agua que corría por el río ya no era cristalina; también notó que las personas caminaban de prisa y nadie parecía notar su presencia. Era como si caminara en un lugar de sombras, aunque debemos decir más bien que Jacinto era una sombra que caminaba en ese pueblo de fantasmas.
Jacinto era un fantasma caminando por un lugar extraño. Ante la imposibilidad de ser visto, decidió escuchar y observar el lugar que ya no era un pueblo sino una ciudad próspera, boyante, llena de riqueza y prosperidad, al menos eso decía la gente que caminaba presurosa a su lado.
Por fin llegó a la plaza principal, aunque creyó haber llegado a un lugar ajeno, extraño y fantasmagórico. Los portales de la plaza se habían transformado en tiendas de nombres desconocidos, donde se vendían cosas tan superfluas que se desvanecían con solo tocarlas, como si la ilusión terminara al poseerlas.
A lo lejos vio a una mujer que vendía periódicos. Llegar a ella fue tan osado como imprudente; tuvo que atravesar un tumulto de personas que se afanaban por todos lados, un tráfico espantoso que nuevamente dejó a Jacinto sin aliento. Cruzar la calle fue un martirio. Cómo es posible que nadie le ceda el paso a un anciano, se preguntó. El sonido era insoportable, el ruido de los motores, desconocido para este hombre que no daba crédito a lo que estaba pasando.
Por fin llegó al puesto de la anciana. La saludó con un temeroso “buenos días” y, para su sorpresa, le contestó amablemente. Atónito, Jacinto tardó en articular una palabra para seguir la conversación. Por fin pudo preguntar: “¿Es aquí San Sebastián?” La mujer asintió. No obstante, esto no le aclaró nada, sino que en su cabeza se multiplicaron las preguntas, las inquietudes y la confusión.
“¿Qué pasó con este pueblo?”, preguntó quedito. La mujer escuchó como si Jacinto hubiera gritado su pregunta y se limitó a decir: “Nos llegó el progreso, o por lo menos con ese cuento nos salió el gobierno, y como puede usted ver, ya nada es igual. San Sebastián es un lugar de contrastes, de desigualdad, de injusticia y de esclavitud. La gente trabaja para comprar fantasías, para comprar lo imposible. El otro día hablé con un hombre que no era de aquí, lucía muy elegante, en su mano derecha traía un portafolio de piel. A mí la vista no me engaña y de inmediato supe que era un comerciante, yo que me he dedicado a vender periódicos desde que era niña identifico de inmediato a un colega. Me acerqué a él para preguntarle qué vendía. Él contestó con algo de desdén que vendía de todo. Yo soy muy incrédula y le pedí que me explicara con calma cuál era su giro. El hombre contestó muy soberbio y me dijo: ‘Vendo lo que la gente desea. Vendo compañía a los solitarios, felicidad a los que la buscan, vendo un cuerpo perfecto esculpido con lo imposible capaz de vencer al envejecimiento y engañar al tiempo, vendo progreso, entretenimiento y la posibilidad de vencer a la muerte’. Yo no creo esas cosas y me regresé a mi puesto, a lo lejos podía ver cómo se arremolinaba la gente para comprar, se aventaban, se peleaban y hasta se mataban por comprarle algo al hombre elegante; yo solo me reía porque los años me han enseñado que este pueblo ha sido disputado por aquellos que se hacen ricos con nuestro trabajo y con nuestra ignorancia y como puede usted ver, ahora somos una ciudad próspera que vive en la miseria”.
El hombre escuchó como si la mujer estuviera muy lejos. Mientras hablaba, la mirada de Jacinto exploraba los edificios que rodeaban la plaza principal; algunos de ellos se perdían en la inmensidad. En la profundidad del pensamiento también se perdió este buscador de sueños. Había una idea que le taladraba el oído: aquel hombre elegante vendía la posibilidad de vencer a la muerte, lo cual le pareció muy irónico porque justamente él, siendo un viejo, no había sido visto por los habitantes de San Sebastián. Se preguntaba si vencer a la muerte también significaría no envejecer, lo cual le pareció imposible y, decepcionado por no encontrar huellas de su pasado, Jacinto se alejó de San Sebastián, de ese lugar convertido en mercado, donde solo se vendían ilusiones, donde solo se vendía lo imposible.