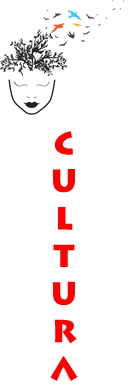
Era el octavo día de ir al viejo muelle deshabitado de San Ubaldo. El horizonte se mostraba como una diminuta secuencia de puntos. Pensó para sí que, si el horizonte era una línea, y las líneas en matemáticas son secuencias finitas de puntos, podría ir al horizonte nadando, descomponerlo en puntos y llenarse los bolsillos de lejanía. Días después, pescadores del lago Cocibolca lo encontraron flotando a cinco kilómetros del muelle, como una coma en aquella secuencia de puntos, que encontraba límite para el ojo humano.
A Marisa Russo
Sobreviviente del tiempo y las calamidades, incapaz de abandonar su hogar que construyó en las copas del árbol centenario de Laurel. Sus brillantes ojos negros tienen la profundidad de la muerte, su plumaje le abrigó eficientemente en el último invierno copioso. Con curiosidad observa al jardinero mientras grazna de cólera, en idioma de pájaro. Es el quinto día de guerra frontal, ambos probaron su fuerza de voluntad y constancia. La noche cae ignorada en el centro de la metrópolis. El jardinero se marcha rumbo a los suburbios.
—Será mañana —dice el jardinero—, que te echaré del árbol.
El zanate contesta, con graznido soberbio:
—Mañana será el día que abandones tu empeño.
Aullaba en su habitación obscenas palabras en lenguas extrañas. Afuera, en el pasillo, se escucharon unos pasos lentos. La puerta se entreabrió y se mostró el visitante; debajo de su brazo izquierdo traía un libro color café. Él intentó levantarse, pero estaba amarrado por fuertes fajones; maldijo a Dios y balbuceó algunas frases. Subió su tono de voz, hasta convertirlo en grito:
—Yo, señor de los infiernos, príncipe de las tinieblas, adorado por todas las culturas del mundo, huésped de este estúpido, estoy sometido al escarnio y a la burla.
Se acercó lentamente y le aplicó su dosis nocturna de olanzapina. Abrió el libro y escribió: “Paciente número 34, esquizofrénico”.
Por alguna razón deambulaba en las calles de Juigalpa. La última vez que la miré estaba en sus cabales. Atendía en su consultorio a un demente que se creía cacique de la tribu de los chontales. Pasé cerca de ella en uno de los largos pasillos del hospital. El anochecer se anunciaba desde las campanas de la catedral de la virgen de la Asunción, que daban el último repique para la misa de jueves. No había cambiado mucho, pese a las ojeras y la delgadez de su cuerpo; mantenía un poco de la esencia de la persona que solía ser hace un tiempo, salvo por la demencia que se había apoderado de ella desde hacía algunos años. Hablaba para sí, distante de sus estudios sobre psiquiatría. Cerca de ella, su último paciente dibujaba en su rostro unas líneas curvas y se alistaba para la caza. Ella observaba con tristeza la calle vacía que da hacia las cordilleras de Amerrisque como quien espera que de la distancia aparezca alguien que traiga consigo los cabales que perdió hace algunos años.