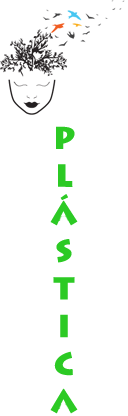
Qué hubiera dicho mi padre
las preguntas vendrán en procesión
del padre muerto que no muere
plantado centinela
en mis almohadas reflexivas
un eco
lo correcto
Hace calor, mucho calor. Aquí dentro no porque tenemos aire acondicionado. ¿Quién te habría dicho que estaríamos aquí reunidos los seis, por tu nombre? Elena no está raptada y no somos Paris, sino Romulus sin Remus, huérfanos y desesperanzados, cansados por este calor que no sentimos, por esta hambre de leche de loba. Elena quisiera ser raptada o, al menos, quiere ir a descansar porque el calor es mucho y el fin de semana es poco. Carolina quisiera decirle a su hija Kimberly que se ponga su traje de baño porque sumergirá sus pies en un chapoteadero.
Beberemos todos una piña colada mientras vemos el puto sol salir detrás de los cerros, allá, a lo lejos, triste de no quemarnos por completo, mas satisfecho de ser cada vez más eficaz gracias a su invernadero y a su Niño.
¿Ya dijimos que hace calor? La cabeza nos duele. Nos despedimos. Elena, Carolina y Kimberly, las tres generaciones de una sola, toman un taxi y se van. Buscamos algo que comer y encontramos un restaurante llamado Pescao. Tiene la decoración de Bubba Gump, pero no recordamos haber llorado por ningún Pescao. Si fuera Camarón pelao, querríamos y nos lo darían, con salsita y con limón. En vez de eso, nos lo traen en un tazón con crema de champiñones y cebolla. Cinco míseros camarones, como si en lugar de Acapulco estuviésemos en Guadalajara, donde preferimos el michin en un acuario. Las Chivas, para sazonar el platillo, pierden dos a uno con el Cruz Azul. Después sabremos que no era penal —otra vez— y que no era expulsión. En fin, tráiganos la cuenta. Si quiere, mejor no porque ya vimos que viene un siete y luego otros dos números. ¿Por cinco camarones? Con ese dinero, mejor echarse unos tacos capeados, aunque digan que las capas arruinan a los superhéroes altos y con poderes de tormenta como nosotros.
Nos dirigimos hacia la Casa de la Cultura para comprar recuerdos del porvenir. Una taza o un jarrito, como usted guste. Artesanía, al fin y al cabo. Arte, después de todo. Se nos ocurre entonces tomar un camión que nos pasee por la fabulosa avenida Escénica, esa que sube, sube, que sube, sube (como la bolita que tienes, que sube y que baja) y permite que veamos, desde las cumbres borrascosas, los puertos Marqués y Caleta y demás. El camión llega y lo abordamos, pero no contábamos con la astucia de los progresos viales, así que toma un puente nuevo, que nos permite acortar a la mitad el tiempo y el espacio que hubiésemos requerido para llegar a la desviación del puerto Marqués, como si pasáramos por un túnel, un agujero de gusano. De regreso, inteligentes como somos, nos aseguramos de —ahora sí— ver el mar a nuestros pies.
De regreso al hotel, Grand Hotel and Convention Center, el cual es, por cierto, tan hospitalario y atento que se da el lujo de hospedar a distinguidas cucarachas que se pasean por nuestro cuarto —eso sí, siempre con su bata— nos disponemos a dormir temprano porque mañana nos regresamos a Guadalajara. El aire acondicionado del camión tunelero, como lo temimos en un principio, nos afectó bastante. Gripe o fiebre al siguiente día.
Cuando llegamos a Guadalajara, al siguiente día en la tarde, nuestra tía y su hombre ausente nos preguntan cómo ha sido nuestro viaje, cómo ha sido nuestro encuentro con la madre de mi padre y la demás familia que no conocíamos. Nosotros callamos. Callamos como hacemos siempre cuando estamos cómodos con el silencio que nos abraza; cuando las respuestas, cualquier respuesta posible, no bastarían para hacerle saber a las personas nada de lo que nos pasó. No les contamos, entonces, que al llegar a Acapulco el jueves de la semana de Pascua, fuimos a comer al mismo lugar al que fuimos el año pasado, El Caracol, que nos quedaba casi enfrente del pasado hotel, pero que ahora nos quedaba tan lejos que un tráfico terrible podía —y así lo hizo— aparecer y estorbarnos. La comida, otra vez, estuvo maravillosa. El agua no porque era en polvo o quizá de esos extractos muy malos que venden a un bajo costo en las tiendas.

Fuimos después al centro para comer una nieve frente a la catedral. Vimos en la plaza el aura de Carlos Fuentes, que era como agua para chocolate para Ángeles Mastretta. Recordamos entonces que hace poco Luis Fernando Lara nos dijo que había un abismo inconmensurable entre esta última y Rosario Castellanos. Entre Javier Hernández y Hugo Sánchez hay más que eso y mire usted quién es el máximo goleador histórico de la selección de futbol mexicana.
De regreso, nos detuvimos en la Casa de la Cultura para celebrar el día internacional de los monumentos y los sitios con una charla titulada “Nadie quiere lo que no conoce”, sobre el patrimonio arquitectónico del siglo XX en Acapulco. ¿Para qué crear algo desechable como un edificio, si puedes crear algo que dure para siempre como una carta?, diría Tom Hansen. Los edificios son, en efecto, desechables. Alguien podría, por ejemplo, crear toda una red de delincuencia en el centro de una ciudad como, digamos, Guadalajara; después, si se tiene el pretexto de una obra civil que dura, no cuatro, sino seis años y, por tanto, detiene el flujo económico en tal zona, resulta lógico que los dueños de los edificios venderán barato para solventar los problemas ocasionados por dichas delincuencia y escasez de dinero; luego, este alguien compra y destruye el patrimonio arquitectónico y alza un edificio tanto inhóspito cuanto el precio de renta o venta es desorbitado. Claro, es una elucubración nuestra y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En Acapulco tampoco hay mucho interés en preservar los edificios del siglo XX. Es una pena, pues hubo una ola de buenos arquitectos. Y apenas nos vamos enterando de que la escultura arriba del restaurante El Gaucho pertenece a Mathias Goeritz, el gran maestro de la incipiente Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Esta, al igual que su pajarito amarillo, la desaparecieron sin su ausencia. Al final, nos dieron un disco compacto en el que incluyen documentos muy valiosos, entre ellos las memorias del I Coloquio Internacional de Patrimonio Moderno en Iberoamérica, cuya portada es una fotografía de 1959 del mercado Libertad, de Alejandro Zohn, ese que llaman San Juan de Dios.

A la mañana siguiente caminamos sobre la arena, con bastante basura de la noche anterior, del hombre anterior. Fuimos al Museo del Fuerte de San Diego, como el año pasado, esta vez tenían una exposición contemporánea diferente: “Latitud París. Arte moderno latinoamericano en la colección de Museo Soumaya”, en la cual figuraban tres jalisquillos, José Clemente Orozco, Raúl Anguiano y Juan Soriano. El resto del museo permanecía más o menos igual que la vez anterior, con diversos detalles de la historia de uno de los puertos más importantes del reino de la Nueva España y, después, de México.
En la tarde asistimos a la presentación de los libros poéticos La tía (Astrolabio Editorial, 2016) de Lauri García Dueñas, y Cicatrices en la boca (Ediciones La cuadrilla de la langosta, 2016) de Alicia Camposalas. Aunque el lugar de la cita, Punto Centro, estaba infestado de mosquitos y de ruidos de música fuera de nuestro contexto literario, la lectura de algunos poemas —como los que nos permitimos transcribir a continuación—, así como las interacciones finales con el público resultaron impactantes y enriquecedoras.
“El hombre ausente” de Lauri García Dueñas:
Hay un hombre en la cara de la tía
hay un nombre en su vientre
un hombre silencioso que rara vez se queda a dormir,
y entonces, ella se va de fiesta sola,
pero a veces grita de noche
más, más, más, le dice.
Ella refundará nuestro pesebre
con el cadáver del hombre
con su foto en el librero
con la vela que le falta
y llorará, la tía,
por el hombre que lleva en la cara
por su hombre ausente.

“Cómo hubiera sido ser niña” de Alicia Camposalas:
Tener pudor
perseguir animales
mecerme en un columpio
y no en mi tío
Desear ponerme moños
un vestido lindo
como mis primas
en vez de esconder
cualquier cosa en mí atractiva a un hombre
Cómo hubiera sido
si me percibieran
con un padre
Si en lugar de esa vez
que un señor me dijo
mira tengo un conejo
hubiera salido un conejo
Cómo hubiera sido esa supuesta
primera vez
sin tener que decir antes
hay algo que debo contarte
O en vez de callar
hacer preguntas
de qué están hechas las estrellas
adónde iremos de vacaciones
Cómo hubiera sido tener miedo
de un castigo
de un fantasma
y no de unas manos.
Hacía calor, mucho calor, al día siguiente. Esperamos a Elena, Carolina y Kimberly para ir con mi abuela Sabina, a quien no conocíamos. Hace años —o quizá menos, pero yo siento como si hubiera sido la vida anterior— mi padre y yo nos encontrábamos en el comedor, solos. Mi madre había subido a su cuarto para preparar la salida. El silencio nos abrazaba, como abraza a quienes se pierden en mentes propias y ajenas a un tiempo. ¿Jamás has sentido curiosidad de conocer a tus tíos?, me preguntó. Sí, ¿por qué no? ¿Y a tu abuela? Claro, le dije. Algún día, aseguró, te llevaré. No nos alcanzará la vida, padre.

Subimos. Acapulco es más que una avenida Costera Miguel Alemán, es más que olas apacibles que rompen el silencio, más que cocos y algarabía, más que regocijo y turistas. Allá, arriba, está el verdadero Acapulco, el que sufre el día a día, el que es oriundo y, por ello, no se le permite descender al agua que nos lava los pies. Allá, en la cima, encontramos a nuestra abuela, sentada en el comedor. Plenitud; no hay palabra que describa mejor nuestro encuentro. Cuando la abrazamos, ella lloró en nuestros brazos. Cerramos los ojos por la dicha de estar con ella, por estar contigo en ella. No lloramos porque la plenitud se desbordaba en nuestro interior. Mi niño, nos dijo, se nos fue tu padre. Está en nosotros, le respondimos. Es un plantado centinela nuestro padre, como siempre. Le acariciamos su blanca cabellera y sonreímos.
Comimos un rico pozole, verde, con chicharrón y mejorana, con coca-cola y cebolla. Jamás hemos probado un pozole tan delicioso o, quizá, se trataba de la misma sensación de plenitud anterior. Y es que, ahí, elevados, nada nos faltaba y encontrábamos todo muy a gusto. Parecía como si todo el tiempo hubiéramos estado acá, como si retornáramos a nuestro origen, a nuestro hogar, un fuego que dejamos encendido, siempre.
Acabada la comida, tomamos el camino del cementerio Las C ruces. Fuimos a dejarle flores a la tumba de nuestro abuelo Nicolás y nuestro padre José. ¿Qué tal?, preguntó alargando la “a”, sonriendo. Sigue siendo adorable, después de noventa y un años; gracias. ¿Por qué? Porque lo cumpliste, nos trajiste a conocer a nuestros tíos y tu mamá.
Estamos aquí reunidos los seis, por tu nombre.