
El trato con ciertos especímenes me ha llevado a la conclusión de que muchos de ellos rigen su comportamiento y sus reacciones obedeciendo a un mismo patrón. Los Jefes, por ejemplo: altaneros, prepotentes, egoístas, megalómanos, emocionalmente inestables, parciales, rencorosos, mitómanos, hipócritas… Sí, algún desocupado lector, al otro lado de la pantalla ha de estar evocando la figura de su Jefe (o sus Exjefes) y tendrá otros calificativos (quizá no edulcorados con estos eufemismos, pero esta columna es decente y no admite las palabrotas); siéntase en libertad de añadir las etiquetas pertinentes, que este es un ejercicio de la memoria y pretende que cada cual elabore las imágenes correspondientes de acuerdo con sus experiencias personales.
Pues el caso es que mi Jefe, cuando comenzaba mis andanzas periodísticas, me arruinó la vida (otra virtud de los inefables). Estábamos a finales de los ochenta, o principios de los noventa, y una noticia que llegó a Guadalajara me llenó de ilusión: Bob Dylan daría un concierto en el Instituto Cultural Cabañas.
“Jefe”, le dije, “¿se acuerda de que le había pedido una oportunidad para lanzarme al ruedo periodístico como reportero?” Me miró con esa mirada condescendiente que solía dedicar a los subalternos del más bajo nivel, y con un leve movimiento de ceja me dio a entender que no sabía de qué iba el asunto, y que necesitaba ser más explícito.
“En un mes Bob Dylan va a dar un concierto…” Mutismo del Jefe; otro ligero movimiento de ceja. “Quiero cubrir la nota”. La ceja volvió a su lugar de origen. “Ah”, se dignó contestar: “Está bien”. Salí hecho unas pascuas de su oficina. ¡Al fin, después de casi dos años de vivir hundido en las galeras de la corrección (es decir, en el anonimato y con pésima paga) mi nombre aparecería impreso en las páginas del periódico! (En realidad eso no me importaba; yo quería ir al concierto y, además, de gorra; mi sueldo no daba para pagar el boleto: esperaba que al cubrir la información los organizadores se condolieran de mi condición y me dieran mi gafete de prensa, VIP y con acceso al camerino de mi, a partir de entonces, compadre Bob).
Y ahí me tienen revisando boletines, haciendo llamadas y averiguando aquí y allá hasta que recibí la invitación a la primera rueda de prensa. En primera fila, no perdí detalle, libreta en mano, de toda la información, y al final todavía me acerqué con el principal promotor. “Vengo del diario… y me gustaría saber…” Y solté un rosario de preguntas no con la finalidad de conocer los detalles, sino de hacerme notar para que el susodicho me ofreciera mi gafete o de perdida las cortesías. Pero por más interrogantes que soltaba el fulano no daba color. ¿Tendré que ser muy directo y dar el sablazo, de plano? Hasta que finalmente al promotor pareció caerle el veinte (ya se habían largado el resto de los reporteros y ya estaban solicitando la oficina para otra rueda de prensa) y me dijo: “En el transcurso de los siguientes días se le enviarán un par de boletos a su periódico”.
Música para mis oídos. Me fui corriendo a la redacción y escribí mi primera nota. Tomé el teléfono (hasta entonces reaccioné al hecho de que serían dos boletos; a mi mujer no le gustaba Bob Dylan, así que ella me mandaría con cajas destempladas si la invitaba; entonces me acordé del Moncho) y marqué: “Amiguito, me van a dar boletos para el concierto de Bob Dylan, ¿le entras?” Se entusiasmó más que yo. “Prometieron mandármelos aquí al periódico; en cuanto los reciba te aviso”.
Pasaron los siguientes días en que atosigaba al de mensajería: “¿Ya te entregaron mis boletos?” “¿Ya?” “¿Mis boletos?” “¿Todavía no?” “¿Revisaste bien?” Terminó odiándome, claro, pero nada que llegaban los boletos. Mientras, yo seguía vomitando información. Mi primera nota decía: “Bob Dylan, un ‘grande’ en Guadalajara” y omitieron mi crédito. Me preguntaba si mi editor no era el responsable de que esos boletos brillaran por su ausencia. Digo, tanto esfuerzo que puse, tanta investigación (el Moncho me había prestado el libro sobre Dylan de Ediciones Júcar, letras incluidas; Margarita Hernández acababa de regalarme una edición especial de Under the red sky con letras y hasta con partituras, el disco que Dylan acababa de grabar y que estrenaría en nuestra noble y leal ciudad) para que saliera con un encabezado tan imbécil. Y esa manía de querer cuadrarlo todo tirando comillas hasta en los lugares más insospechados.
Qué remedio. Pensando que los boletos llegarían directamente al despacho del Jefe, también comencé a incordiarlo. Con timidez asomaba las narices en su oficina y le preguntaba, con el rabo entre las patas: “Jefecito, ¿no podría revisar si de pura casualidad, por algún error del destino o una metida de pata del mensajero, tuviera usted los boletos?” Para negar (eso lo sabíamos todos en la redacción) el Jefe solo levantaba ambas cejas y torcía la boca en un gesto que lo hacía parecer que estaba a punto de lanzar una feroz dentellada. Me iba de su oficina en un estado mucho peor de aquel en el que llegaba.
Estábamos en la víspera del concierto, yo al borde de un colapso nervioso, uñas sangrantes, el Moncho a punto de considerar la amistad como otra de las falacias de la modernidad y rematarlo con una golpiza en mi humilde economía corporal y el mensajero y el Jefe tan campantes por la vida. ¿A ellos qué les importaba el concierto de Bob Dylan? El promotor hacía mucho que no contestaba mis llamadas. Mi mujer (estábamos en la etapa inicial del matrimonio, así que todavía le entusiasmaba seducirme) me exigía mayor atención y añadía otra razón para odiar la música que a mí me agradaba. Y los boletos eran los grandes ausentes.
Todavía el sábado al mediodía (el último laborable para los del turno vespertino) llegué, a punto del llanto y del suicidio, a la oficina del Jefe e hipando le pregunté: “¿No llegaron los boletos?” Por primera vez no me lanzó un insultante exabrupto (tan mal me vio), simplemente negó con condescendencia y, señalándome la última nota que publiqué, añadió: “Es buena”, lacónico elogio que lo ubicaba a uno en las altas jerarquías del periódico, sobre todo viniendo de alguien que todo lo consideraba como una inmundicia. Ningún consuelo me dio su comentario. Era un hecho que me perdería el concierto. Ya solo me quedaba comunicarle al Moncho la mala noticia.
El día del concierto estaba en la cama con mi mujer, con la mente en blanco y el cuerpo apagado. Ella, como digo, todavía se encontraba en su etapa de entusiasmo de recién casada, pero yo ni por enterado me di. Ni su estriptís, ni sus remolineos y sus palabras seductoras surtieron ningún efecto en mí. El último diálogo que sostuve con el Moncho fue un poco reconfortante, pues la música, los tequilas y las interminables charlas sobre literatura que nos habían unido se sobrepusieron a la decepción de perdernos el concierto.
El lunes por la mañana me levanté con la motivadora idea de que la vida sigue y con la cara agria de mi mujer. Muy a mi pesar, y contra la renuencia de mi mente y mi cuerpo, me dirigí al periódico. La jornada transcurrió sin sobresaltos, es decir, hundida en el marasmo cotidiano de la redacción. Alrededor del mediodía llegó el Jefe. Yo sabía que ese inicio de semana su primera labor consistía en desentilichar su escritorio, donde al paso de los días se iban acumulando papeles, boletines, invitaciones, componendas, chayotes, la mayoría de los cuales terminaban en la basura. Su escritorio parecía, los lunes por la mañana, un “pleito de perros”, como solía decir el Tejas a espaldas del Jefe, por supuesto.
Al poco rato de su llegada, me gritó: “¡Ricooooo…!” Y yo, con el ánimo todavía hundido en el subsuelo de mi inconsciente, me acerqué arrastrando los pies. Cuando me asomé a su oficina estaba concentrado en la revisión de su basura. Al darse cuenta de mi presencia, sin levantar la vista tomó entre sus dedos un par de pequeños rectángulos verdes y los puso ante mis narices. “¡Los boletos del concierto!” me salió natural y espontáneo el grito. Al recordar todo lo que había pasado en las últimas fechas un odio sordo fue inundándome desde los pies y llegó hasta la punta de mis cabellos. Con la misma naturalidad y espontaneidad me salió un insulto que no pude reprimir. Pareció detenerse todo a mi alrededor. El Jefe por fin levantó la vista y me miró con asombro. Un rubor fue cubriéndole las mejillas, incluso la calva se le puso roja. Su rostro se convulsionó y abrió la boca como para lanzar el famoso grito que a todos aterrorizaba y que atronaba aun por encima del ensordecedor estrépito de las rotativas, pero como que se dio cuenta de la razón que tenía por el hecho de que los boletos todo el tiempo estuvieron sobre su escritorio y hasta ahora, cuando ya solo eran unos papeles inútiles, los encontraba.
Solo algunas horas después, contándole el incidente a mi mujer, caí en la cuenta de lo cerca que estuve de perder la chamba, mi sueldo, la dignidad y creo que también a ella. Por suerte la vida siguió su curso y, mal de mi grado, soporté algunos años en el periódico, aunque siempre evocando con una serie de sentimientos encontrados (impotencia, nostalgia de las experiencias no vividas, furia, resignación) esa fecha del concierto de Bob Dylan (hoy flamante premio Nobel de Literatura) al que no asistí.

Raúl Caballero García

Margarita Hernández Contreras
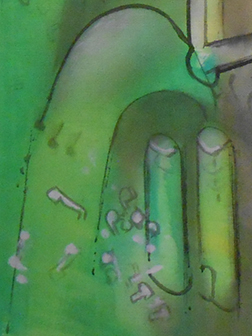
Raúl Caballero García

Luis Rico Chávez

Juan Castañeda Jiménez