
Para Nilvia con un amor así de grande
Era un hecho que Carmen entraba en el cuerpo de la bruja y la bruja en el de ella. No sé cómo lo hacían, y me pregunto si tiene caso saber los pormenores de la transmutación. Empecé a sospecharlo porque cuando visitaba a Carmen siempre aparecía primero la bruja y momentos después mi novia. Además, jamás las vi juntas, es decir al mismo tiempo. Iba por Carmen y ahí estaba la sierpe, grande, pesada, meciéndose al caminar, en andrajos y con los cabellos sueltos y ocultándole parcialmente la mirada. Llevaba las canillas repletas de apretadas pulseras de goma, de esas de diferentes colores que por moda usan los escolares, pero en ella se advertían negras y pastosas por el cochambre acumulado, y esto hacía que le resaltaran todavía más las escalofriantes uñas. Yo llegaba a la hora que me había dicho Carmen y veía a la bruja descender la prolongada escalera, siempre llevando ocupadas las manos con bolsas de plástico atiborradas de no sé qué contenido. Carmen me decía que salía a tirar la basura, pero que nunca nadie sabía dónde la depositaba. Momentos después volvía la rolliza arpía y tomaba de nuevo la escalera dejándome al paso un ademán con el que intentaba tener algún tipo de contacto cortés conmigo. Pero a mí me causaba repugnancia. Nunca quise respirar en su presencia. Muchas veces le había dicho a Carmen que por qué no se cambiaba de ahí, que por qué no dejaba toda aquella pestilencia y se ponía a vivir de manera más sana. Con esto o con lo otro, cuando se lo mencionaba, ella siempre me cambiaba el tema y acababa engatusándome con el sabor de su boca recién aseada.
Por el contrario, Carmen era alta, maciza, de ojos negros y grandes, guardaba una cabellera larga, negra y espesa, y yo sabía que la vida se alegraba de haberla parido porque con su belleza rompía el tedio en cualquier lugar en el que se paraba. Así la conocí en el centro de la ciudad una tarde de hace muchos años en que andaba buscando con quién hacerme acompañar la vida. Con un método ya muy viejo, le pregunté por la ubicación de una calle, y ella lo pensó, volteó a un lado y hacia el otro, y cuando ya no pudo continuar, confesó con una sonrisa tonta que no lo sabía porque no era de la ciudad. Tiempo después le pregunté que por qué aquella vez había intentado darme la ubicación de la calle. Con lo que ya nos queríamos, me dijo porque me gustaste y no sabía cómo hacerle para que siguieras ahí parado frente a mí. Yo le había confesado a Carmen ese mismo día del encuentro que todo era un embuste, que lo que deseaba en realidad, era conocerla. Y a ella se le multiplicó la sonrisa y dijo pues ya me conociste. Le dije que si tenía tiempo le diría dónde estaba exactamente la calle por la que le había preguntado. Y en esa calle, porque esa tarde todavía fui más allá, empezó nuestro amor. Ya que has visto que soy un alma buena, que puedes caminar a mi lado sin que te haga algún daño, ¿quieres ser mi novia? Y Carmen se puso a mirar las canteras y puertas centenarias de una parroquia que teníamos cerca, y no decía nada, hasta que la inventada determinación de mi mano le propuso a la suya que fueran una sola. Al final de la calle y con un aire del atardecer que levantaba y revolvía los tufos del final del día de un mercado próximo, abracé por primera vez a Carmen. En aquel abrazo mi corazón leyó todo lo sola que se hallaba, y percibí también el eco completo de los infortunios de su vida, aunque ella era alegre porque a todas sus penas les sobrevivía un especial carisma.
Pero tuvo que aparecer la bruja. O mejor: la bruja no apareció, más bien Carmen fue a aparecérsele a la bruja. La primera casa en que supe que vivía Carmen, a la que la acompañé el mismo día en que la conocí, era un edificio de mediados del siglo pasado que originalmente había sido una casona de una familia de abolengo. Y ahora, en la segunda planta, cada una de las innumerables habitaciones de la finca habían sido transformadas por los propietarios en aposentos que daban en renta a familias menesterosas que arribaban a la ciudad para ganarse de tantas diferentes maneras la vida. El ingreso se hacía por una discreta puerta de metal que permanecía abierta tanto de día como de noche. No había sino que empujar un poco la hoja para ascender por la larga escalera e introducirse en un mundo de galerías habitadas por varios personajes. Uno de ellos era Carmen, mi morena de ojos negros y densa cabellera. Temía que alguien de aquel mundo me la robara, por eso, cuando podía, trataba de escabullirme por aquella puerta y conocer más a fondo cómo era la vida en la que para mí llamé La Galera. Desde el primer momento Carmen había dejado claro que no le gustaba que husmeara el sitio en que vivía. Lo supe porque el primer día que nos conocimos y había intentado dejarla hasta la puerta de su casa, ella se detuvo en la esquina y dijo hasta aquí, ya nomás a media cuadra vivo. Fue justo, en esa sola tarde ya había yo metido bastante las narices en su mundo.
Especialmente deseaba que Carmen no se relacionara con un grupo de jóvenes que sin conocerlo mucho, se dejaba ver como la cuadrilla desafiadora del arte. En cierta ocasión que me introduje a La Galera, a uno de aquellos remedos de artista, lo había visto frente a su grupo pegado a la cancelería que daba a un patio central allá abajo, a unos ocho metros, y teniendo una hoja de papel en la mano izquierda y en la derecha un encendedor con el que hacía arder la pieza, decir con vehemencia, que aquel era el mejor poema que escribía y con el que venía a romper tantos preceptos inútiles de la poesía. Los otros, también fuera de sí, lo festejaron con estridencias. Uno más había ido por el radio y dio con este también hasta el fondo del patio central para celebrar que la mejor pieza de música estaba ya escrita y al mismo tiempo hecha estropicios contra los mosaicos. Y así cada loco fue manifestándose a su modo, hasta que en conjunto y con el juicio perdido por la yerba, empezaron a volar al precipicio tablas de cama, sábanas, libros, sillas, un caballete y hasta una estufa que dejó sumido donde cayó e hizo tal estruendo que otros inquilinos salieron apresurados a los pasillos a ver si no era que por vieja, un pedazo de techo de la finca se había venido abajo. De esos temía yo. Sabía que fumaban yerba porque en la mirada y en el hablar se les notaba, y también porque a veces no era a otra cosa a lo que olía el ingreso por las escaleras. Era triste imaginar a Carmen siendo presa de uno solo de ellos; era fácil imaginarla seducida por sus encantos porque eran, aunque andrajosos, bellos como efebos, pero perniciosos como la casa del exceso a punto de desmoronarse. De estos se salvaba un pintor serio, disciplinado, y que por las tantas horas que había perseverado sobre el papel y el lienzo había logrado hacer trabajar al lápiz y pincel como en realidad era su deseo. Más tarde iba a convertirse en uno de los pintores locales más presentados en las exposiciones. Había llegado con el grupo de los falsos decadentistas, pero tiempo después ocupó una habitación para él solo y en ella levantó su estudio, y trabajó con un método inquebrantable hasta obtener el reconocimiento. Ahí, me lo dijo Carmen, un día la desnudó y a lo largo de toda una mañana estuvo haciéndole un dibujo con el que ella se había maravillado y dicho que por primera vez se veía tal como era. Muchos de los falsos románticos pertenecían a familias acomodadas, pero venían a vivir al centro de la ciudad bajo el pretexto de que crecerían si se independizaban. Pero lo que en realidad venían a hacer era vivir en un perpetuo desorden con el que perturbaban sus propias vidas y las de los pobres verdaderos que también ahí habitaban. Pasados los años, algunos volvían a la sombra protectora del hogar, y otros más se quedaban viviendo del mismo modo astroso y con criaturas que buscaban ser felices en un mundo en el que simplemente no se podía ser feliz. Carmen no debía ser tocada por esta siniestralidad, aunque viviera al lado de ella.
Con el tiempo los disturbios aumentaron en La Galera, y cuando esto llegó a oídos de los propietarios, estos se negaron a continuar dando en renta espacios, por lo que un día sin más se dio aviso que en una semana ya nadie iba a poder ingresar. Así fue, porque justo en una semana apareció la puerta de ingreso cerrada y atravesada con una tremenda cadena para en definitiva impedir que cualquiera ingresara, aunque fuera ascendiendo, al inframundo. Se había puesto cadena, si bien era el inframundo, a recuerdos que Carmen y yo teníamos dentro de aquel sitio. Ahí, dentro de su habitación, Carmen me había señalado en el mapa de su vida los momentos más calamitosos por los que había pasado, y algunos de los sitios por los que, cuando la había habido, había atravesado la parvada de la alegría dejándole caer pétalos de aromáticas flores sobre la cabeza. Cruzando aquella cadena, ascendiendo la escalera de mosaicos amarillos, doblando a mano derecha hasta el fondo y volviendo a doblar esta vez hacia la izquierda, justo al frente de una columna de cantera y atravesando la puerta vetusta de madera, se hallaban todavía frescos los hálitos de Carmen y míos batiéndose en el espacio de la habitación sola.
No era de extrañar dado lo magro de la renta de estos lugares, que nuevamente Carmen tomara alojamiento en otra casa antigua. Dice Carmen que la bruja se mostró molesta con su llegada, que al verla desde el primer día ya le había encajado una mirada de odio como de muchos años. “Haz de cuenta como si ya me conociera desde siempre”, ejemplificó mi novia. También me señaló que cuando ella metía sus pocas pertenencias la bruja revisaba cada objeto desaprobándolo con la mirada. “Todavía hasta la fecha parece que me quiere comer con los ojos”, me decía Carmela, como luego me gustó llamarla bajo su consentimiento.
Me hubiera gustado llevar a vivir a Carmen al espacio que yo ocupaba en la casa de mis padres, pero aquello era impensable por como se hablaba que debía ser el orden de estas cosas en la vida. Cuando pensé en la posibilidad de irme a vivir con Carmen, el lastre de mi formación en el hogar me lo impidió. Pero me prometí amarla como si viviera con ella y pese a todo jamás atosigarla como se asfixian a veces los esposos. Esperaba tener a Carmen siempre conmigo, y lo hubiera hecho de no ser porque la bruja habría de llevársela.
Yo de brujas sabía muy poco, apenas lo que de ellas mi infancia me había permitido recoger. Había en mis recuerdos más lejanos la imagen de una bruja que aparecía en las cajitas de lápices de color de los escolares, y las de aquellas que acentuaban la tragedia en los dibujos animados y las tiras cómicas, las de las películas, las que aparecían en los relatos de mi abuela, las de algunos libros que había leído y las que yo llamaba del orden de lo real. Desde pequeño una aversión natural se había desarrollado en mí respecto a las personas harapientas, a quienes yo consideraba podían ser brujas o brujos. Pero mi mayor repudio estaba en las que eran mujeres. Mi madre me había ayudado mucho a combatir esa aversión. Cuando ella trabajaba en una tienda de estambres me había enseñado a regalar una madejita de hilo a una mujer demente y desaliñada que de cuando en cuando se aparecía para que le dieran su poquito de hilo. Así, ya con la madeja en la mano, la mujer sonreía y aventaba besos al niño que se la había entregado. Pero una vez intentó pegarme los labios en la mejilla y corrí a esconderme atrás del mostrador tocado por el espanto. Otras veces, por el callejón en que estaba la tienda de estambres, pasaba una mujer que en la acera de enfrente y sin descansar sobre el suelo los tantos bultos con que cargaba, se detenía para orinarse en la ropa. Era repugnante verla lo poco que soportaba verla. La indulgencia de mi madre me decía pobrecita, está malita de su cabeza, no sabe lo que hace. Yo recuerdo que por ahí pasaban muchos personajes de esa índole, muchos brujos, incluidos los merolicos que componían un poco mi aversión por tales seres al ser tan entretenidos y a veces cautivadores. Mi tía Nurilda había acrecentado en mí el repudio por las brujas, porque una vez que me quedé en su casa, con el ánimo agitado, como si se hubieran metido los ladrones, me llamó a la ventana de una de las habitaciones del segundo piso que daban a la calle, para señalarme una y otra vez con el índice a la bruja que habían encontrado y que estaban entre varias personas, hombres fuertes todos, sacando del hotel que había justo enfrente de la casa. ¡Mírala! ¡Ahí la llevan, la van a aventar a la calle! ¿La ves? Y yo creí haber alcanzado a ver algo que era como el remedo de un ser, todavía enceguecido por la claridad del día y aturdido por el desprecio expreso de quienes lo habían hallado alojado en una de las habitaciones del hotel. Esa y la noche siguiente no dormí pensando que puesta en la calle, la bruja fácil podría entrar a la casa por el jardín que daba a la calle. Pensaba con ahínco y rogaba al cielo que si aquel maléfico ser intentaba por la cercanía ingresar a la casa, que al momento en que fuera cruzando la avenida, un poderoso automóvil pasara y la descuartizara para siempre. ¿Qué necesidad había de mortificar así mi alma de aquel entonces, de sembrar en mí tales monstruosidades?
Pero con la que batallaba Carmen no era una bruja del repertorio infantil. Con lo que me había dicho mi novia, deduje que la bruja pretendía que ella dejara la habitación que había tomado, que se retirara lo más posible de ahí. Pero la necesidad de Carmen de instalarse para tener a dónde volver luego que salía del trabajo era más fuerte que atender los signos de la bruja. Una vez, me señaló Carmela, halló a la bruja tratando de abrir su puerta con un alambre retorcido. Otra vez, Carmen entró a su habitación y sabiendo que no habían violado la chapa, supo que la bruja había estado ahí. La olió en el aire de la habitación y tenía la certeza de que la bruja había detenido sus ojos en cada una de sus pertenencias. La percepción de que había estado ahí fue todavía más fuerte cuando Carmen se miró en el pequeño espejo frente al que se maquillaba. Al día siguiente no me salía ni pintarme los labios; parecía que había alguien dentro del espejo, me narró.
Carmela no sabía de mi terror por las brujas. Yo tenía la persistente idea que ella seleccionaba y me contaba los puntos más difíciles de su trato con la bruja para que yo la ayudara en todo aquello; muchas veces, estudiando en mi habitación, era más vivo el sentimiento de clamor de Carmen. ¿Cómo decir que no? A mí la idea de enfrentar a la bruja me parecía amenazante contra mi persona, creía que si lo hacía corría el riesgo no solo de ser alcanzado por la desgracia, sino todavía más allá, por lo infausto. Siempre he tenido la idea, que debe ser cierta, de que todos vemos a las brujas solas, y a veces hasta indefensas, pero tras ellas, velados, hay una serie de personajes con cualidades malignas que uno nunca sabe cómo van a afectarlo. Por su movilidad, como quiera que esta se dé, las brujas han recogido todo tipo de entidades perniciosas, desde las más sutiles hasta las más letales. Contra esto, yo estaba seguro que una parte del amor que Carmen me tenía era porque la hacía sentir protegida, indemne a la zozobra. Nunca una mujer sabe lo cobarde que es un hombre, de hecho nos la pasamos alardeando para que jamás lo lleguen a descubrir. Los que mueren es porque ya no pudieron esconderlo más y sucumbieron a la más fuerte marca con la que este género venimos al mundo. El temor inicia desde que dejamos el seno materno. Y con todo, había que proteger a Carmen. La fuerza del amor es de tal magnitud que, pese a nuestra cobardía, nos hace cruzar las tierras de nadie para hallarnos al otro lado con lo que amamos, con quien amamos. En la vida de algunos hombres hay mujeres sabias que conocen, y otras que intuyen, esta condición y se dedican a amar doblemente a quienes las han elegido.
De cualquier manera era admirable cómo Carmen enfrentaba a la bruja, cómo soportaba encontrársela en algún momento, cómo se permitía respirar del mismo aire que ella, ese aire encerrado en aquella casa de la época en que el temblor había traído abajo las torres de la catedral con todo y campanario, y el estruendo había sido tal que varios feligreses, si no murieron, habían quedado sordos de por vida. Yo admiraba esa fuerza de Carmen y pensaba si no, a la par de su belleza física, me había acercado a ella también para servirme de su valentía. Tenía una determinación para decir y hacer las cosas que yo no le había conocido a nadie. Exaltada por algo, se le redoblaba la respiración y dejaba los negros ojos clavados en un punto aunque continuara caminando. Carmen, no tiene caso enojarse por eso, le decía yo, y ella me miraba y luego me abrazaba con una fuerza descomunal, y a la vez soltaba en el abrazo su impotencia, o todo lo que se aguantaba de hacer y que tenía valor para hacerlo. Una vez no se aguantó. Me pidió que la acompañara a comprarse un vestido, y caminé a su lado hasta llegar a la tienda de ropa. La también joven que la atendía de manera enmascarada se había empecinado en venderle a Carmen el vestido que ella quería y no el que Carmen deseaba comprar. Yo adivinaba que lo que le pasaba a la vendedora era que ya no deseaba bajar de los anaqueles más vestidos para que Carmen se los probara y determinara con exactitud el que se llevaría. También Carmela debió haber descubierto esto, porque la manera en que enfrentó a la vendedora fue fulminante. Apenas había sido grosera cuando la llamó idiota, pero de ahí en más, con la fuerza con la que atacó fue con la determinación de habérsele ido a los golpes si no se hacía lo que ella decía y en ese mismo instante. No había modo, por como me había contado Carmen que había crecido en el sitio de donde era, que hubiera en ella la falsa prudencia con que a veces se manejaban los asuntos en las ciudades grandes. La medida de su educación era mucho del presentimiento, pero de un presentimiento tantas veces acertado, porque tampoco nunca la vi colmándose en los excesos. De todos modos la ocasión de lo del vestido, llevando unas cuadras avanzadas de donde estaba la tienda, le dije a Carmen que parecía que se quería comer a todos. A todos, reafirmó. Y como vi modo de decírselo, le dije, eres una animala. Sí, respondió, soy tu animala, y se me aperingó del brazo e iba por la calle llevando en una bolsa de plástico el vestido que ella había elegido y no el que habían querido enjaretarle.
Yo estaba seguro que si se lo proponía, la Animala podía concluir los estudios de bachillerato y entrar a estudiar una carrera. Ese era mi sueño con ella, porque en verdad que me gustaba, la quería a mi lado por muchos años, por mucho tiempo. Se lo propuse la primera vez que me llevó a su pueblo. Ahora que venimos para acá deberías ver si por ahí andan tus papeles para que sigas estudiando. Quién sabe dónde quedaron, dijo despreocupada. La Animala era gestual, inmediata, no diré que se inventaba cada rato a sí misma, pero vivía con una despreocupación que a mí me ponía los pelos de punta. La educación que recibí en mi casa promovía que con el estudio uno podía forjarse todo lo que quisiera, y ya empezaba a ver que esto no era exactamente así, pero que estudiar sí hacía que en uno se fueran despertando sueños; el mío más inmediato era que la Animala también estudiara y que nos hiciéramos una pareja de estudiosos en algún campo de la ciencia, o que ya teniendo estudios ambos, trabajáramos y ahorráramos para una casa que ella escogería y en la que viviríamos felices. En esto iba pensando yo cuando ella se me arrejoló en los brazos mientras el autobús avanzaba quién sabe por qué caminos. Cuando escarbé más en las corazonadas y encontré a todas luces que la Animala no iba a querer estudiar, se me desmoronó la mitad de lo que en sueños tenía yo construido con ella. Era tan ramplona; se conformaba apenas con haber salido de su pueblo para ir a trabajar de empleada doméstica a la ciudad. Y qué hago yo aquí, batallando con estas cosas, con esta mujer tan ajena en el fondo a todo lo que yo quiero, me pregunté muchas veces, incluso ahora que iba con ella en el autobús. Pero cada vez que tenía estos arranques, la Animala se me presentaba más desprotegida que nunca, y yo cedía a continuar con ella, en esos momentos nomás de pura lástima, por pura tristeza. Pero otras veces la Animala daba claras muestras de poder dar el cambio que yo deseaba, pero que en realidad nuca quiso ella con ahínco.
Ahora que llegamos a su pueblo y que bajó del autobús muy resuelta, me tomó la mano, le cargué su pequeña maleta y me lleva de la central de autobuses a su casa, dice que vamos a caminar, que no está muy lejos, pero sí lo está porque la verdad ya me caló esta maletita; ya no hallo por dónde terciármela, y el sol está golpeando con inclemencia. Pero la Animala va feliz, fuerte, como si llegara de ganar las mil batallas, me voltea a ver una y otra vez y me va diciendo mira, cuando era niña ahí llegaban y se ponían los de los juegos mecánicos. De aquí hasta allá todo estaba lleno de juegos. En la mañana, antes de que llegara la noche y los señores pusieran a funcionar sus juegos, los niños veníamos y nos subíamos a escondidas, unos le daban vuelta y otros nos paseábamos, luego los que le habían dado se subían y ahora nos tocaba a nosotros darle. Los de los juegos eran muy malos porque cuando nos descubrían se enojaban y nos corrían diciéndonos groserías y aventándonos piedras. Y al día siguiente llegábamos de nuevo en la mañana, y cuando nos queríamos subir, nos dábamos cuenta que ya le habían puesto electricidad a los cochecitos porque cuando te querías subir, te daban unos toquesotes que nomás decías ¡ay!, y a veces te quedabas ahí pegado. Cuando tenías dinero pues venías en la noche y te subías a las tazas, a los carritos chocones, al carrusel, a los helicópteros, al dragón y así a lo que quisieras. Yo a veces que no traía dinero me subía al carrusel y ponía atención dónde había una niña más o menos pequeña que fuera sola, y me le pegaba dizque para cuidarla de que no se fuera a caer, y hasta la abrazaba. Lo que quería era pasearme gratis. Cuando me veían los del carrusel me hacían gestos de que me bajara, y yo les hacían gestos también diciéndoles que tenía que cuidar a la niña, y los pobres no hacían más que aguantarse. Una vez sí pagué mi boleto para subirme a la rueda de la fortuna y me dieron un lugar para mí solita; las otras canastillas ya se habían llenado, y alguien le pagó su boleto al loquito del pueblo para que se subiera; pues me lo sentaron al lado; él ya estaba grande, nada más que estaba enfermito, le decían Conde porque caminaba de puntitas y alzando muy elegante una mano. Y cuando empezó a dar vueltas la rueda y nos subió, el pobre Conde ya quería bajarse, pero la rueda no se detenía y los demás estaban a risa y risa mirando a Conde que pasaba con los ojos como si hubiera visto al diablo. Cuando la rueda se detuvo y empezaron a bajar a la gente, Conde y yo nos quedamos balanceándonos en lo mero alto, y el pobre abrió la puerta de la canastilla y desde allá empezó a bajar agarrándose de los fierros y pasando por entre las lámparas de colores encendidas, y todos le gritaban al de la rueda que no le diera, hasta que Conde pisó el suelo. Y yo allá arriba, también toda llena de miedo porque por el brete de Conde no me bajaban. En las que has andado, Animala, pronuncié.
Mira, siguió, cuando llovía aquí se hacía un charconón y todos los niños veníamos a bañarnos, traíamos de la casa cualquier juguete desconchinflado y aquí nos la pasábamos, luego los puercos se metían más allá y ahí nos tienes a nosotros al lado de los marranos bañándonos. Por esa calle que sale hasta el otro lado pasaba mi abuelo cuando venía del campo, y cuando yo lo veía le gritaba ¡abuelo!, y dejaba de jugar y corría a alcanzarlo para acompañarlo hasta su casa, donde mi abuelita ya lo estaba esperando para que comieran, y él me daba cualquier cosa que hubiera levantado en el campo, así como un pajarito que se hubiera encontrado en el suelo o alguna fruta que hubiera levantado de los sembradíos, y luego me regresaba corriendo a seguir jugando con mis amigos. Así íbamos caminando hasta que quise sugerir un descanso y la Animala me dijo, mira, aquí vivo. Se le fue el buen talante con el que venía. No dejé que apareciera ese silencio con el que luego uno no sabe qué hacer, y le dije entremos a saludar. Al empujar la puerta atestigüé un mundo en el que ya había pensado yo que estaría así acomodado, y no lo juzgué, por eso me senté a comer cuando me ofrecieron y a platicar cuando se levantó la mesa. Luego que los de la casa me miraron y me preguntaron cuanto quisieron, la Animala me sacó para llevarme a ver, desde la esquina de su casa, una cañada en la que me señaló que cuando su abuelo murió dejó unos terrenos, y que ahora sembraban en ellos otras personas porque ya nadie más quiso cultivar el maíz, y en la casa ya ves, salimos puras viejas. ¿Y tu padre, Animala?, pregunté mirándola. Se fue a Estados Unidos y es hora que no regresa, primero que por indocumentado, luego que porque él ya estaba hecho a la forma de allá, y luego que porque en realidad nunca se había casado con mi mamá. Ahí estuve platicando con la Animala hasta que el aire helado que llegaba de las cañadas hizo que nos retiráramos, pero antes de irnos, la Animala me tomó de las manos y me dijo ¿qué crees que andará haciendo la bruja? Yo también estaba pensando en eso, le respondí.
Días después de que regresamos de su pueblo, Carmen me dijo que la bruja no estaba en el edificio, que nadie la había visto desde hacía días. Temí que hubiera fallecido dentro de su habitación por alguna complicación cardiaca, pero nadie hablaba, más allá de la pestilencia ordinaria, de un hedor a cadáver. De cualquier modo, si las cosas seguían así, yo había pensado en la posibilidad de llamar a Protección Civil para que violaran la puerta y nos diéramos cuenta de lo que había ahí dentro. No dejaba de pensar en la posibilidad de que la bruja estuviera ahí, yerta, tirada de espaldas, con el estómago levantado y esperando al primero que abriera para aturdirlo con su gesto aberrante. Pero esto no sucedió porque, había escuchado Carmen, alguien había visto a la bruja deambular por la calle. A quien se había acomedido a llevarla al edificio, contaron, le propinó un arañazo y le arrojó un líquido que llevaba en un recipiente, además le vociferó cuanta cosa pudo salir de su pecho estentóreo. También oí a alguien que dijo que vio cuando en la avenida un carro la golpeó y ella nomás se levantó algo desorientada para seguir caminando, me enteró Carmen. Cuanto le habían dicho a Carmen podía ser verdad; las calles y avenidas por las que se decía que había sido vista la bruja eran calles dentro del sector en el que se movían para comerciar sus mercancías algunos de los inquilinos del edificio. Vuelvo a decirte, Carmen, deja ahí y vámonos a que vivas en otro lado, aunque te quede más retirado el trabajo. No cabía pensar que Carmen viviera cerca de donde trabajaba. Por allá los departamentos que hubiera en renta costarían un ojo de la cara. Carmela, aunque no pueda verte entre semana, ¿no pudieras quedarte a dormir donde trabajas? Y ella me respondía los patrones dicen que sí puedo, pero ya te digo, es más pesado porque al tenerme ahí cerca a todas horas van a querer traerme para allá y para acá. Aunque sean las dos de la mañana, cuando ya se fueron las visitas, las señoras te llaman para que les dejes todo limpio. Así son, y quieren que todo sea por lo mismo, recalcó formando una media luna con el pulgar y el índice. Ya te dije que una vez que trabajé así, hasta al lado de los perros me pusieron a dormir. Por eso así no conviene, cerró sus argumentos Carmen. Era verdad, ya me había platicado desde que pasábamos las tardes en el anterior edificio esas atrocidades en su vida. Pues entonces, Carmen, algo por aquí cerca pero fuera de ese edificio. De hecho ya no voy a visitarte si sigues ahí. Pues deja de ir, se apresuró a decir de manera determinante. No, Carmela, no puedo porque te quiero. Pero entonces cuídate. Pero si te tengo a ti, asestó mandándome sus ojos. Eso sí, Carmela, dije ufano, y me la acerqué con el brazo.
Aunque no me lo había dicho, yo sabía que en algún momento Carmen iba a mencionarme lo que la bruja le había hecho en nuestra ausencia, cuando me había llevado a conocer su pueblo. Le había pasado por debajo de la puerta y le había revuelto todo, y luego se lo había vuelto a revolver tratando de hallar en el modo como quedaban las cosas, un signo que le diera entrada a Carmen. En el espacio aéreo de la pequeña habitación la bruja trataba de dar con alguna esencia viva de Carmen a través de oler el aire. El tiempo que Carmen estuvo fuera, la bruja durmió en su cama, y a partir de ese momento en el nido de nuestro amor la bruja tuvo metido un pie, luego el otro y así hasta que invadió a Carmen de ella. No era cierto que Carmen hubiera dejado de ser hermosa; seguía bella pero muy descompuesta. Tenía los mismos ojos negros pero con un dejo de bruma en el fondo, y su fortaleza era la misma, pero ahora la empleaba para irse contra mí en los momentos en que más se perturbaba. Carmen, amor, le había dicho un día en que fui a verla y se dejó ver más estable, tengo muchas ganas de que salgas de aquí. Y en el fondo de ella había algo que entendía a la perfección la intención de mis palabras.
Una tarde fui a rondar por el edificio, y cuando vi a la bruja, no creí que ahora todo fuera como si se hubieran invertido los papeles. Carmen, que no era la bruja, estaba como si lo fuera allá donde la tenían, y la bruja acá, como si fuera mi Carmen regresando del trabajo. La vi plácida, volviendo al edificio, un poco parecía que disfrutaba la tarde, y entró y la perdieron mis ojos. Yo me había encargado de seguir pagando la renta de la habitación de Carmen, no tanto porque deseaba que siguiera teniendo ahí su espacio como porque no veía más sitio dónde poner sus pertenencias. Con todo lo que era para mí, no había querido sacar las cosas de Carmen y cargar con ellas a mi casa; me dominaba pensar que en verdad estuvieran infestadas de la bruja. Pero sí pedía a alguien que estuviera atento por si se violaba la puerta. Entonces no resistiría más, tendría que enfrentar a quien franqueara el ingreso.
Quien me había enterado que Carmen se había puesto mal fue una de las señoras que vivían en el edificio y que regresaba de comerciar con los productos que iba vendiendo en un carrito que empujaba por las calles de la ciudad atestadas de peatones. Ya sabe que se la llevaron, ¿verdad?, me dijo cuando nos encontramos en la entrada. Sin entender a lo que se refería, pensé que sería algo que se relacionaba con la bruja. ¿A quién?, quise constatar. ¿A Carmelita?, dijo la otra parte, con un tono todavía más doliente. La mujer me relató que Carmen había llegado muy tarde, por ahí como a la una de la mañana, me parece, dijo. No se apagó la luz de su cuarto, yo dije pues sabe que traerá Carmelita. Y para las dos y media ya se oía un ruidajo ahí dentro. Le gritábamos que qué pasa, Carmelita, que aquí estamos afuera, que si te podemos ayudar. Los hombres se levantaron un ratito, pero luego se fueron a acostar porque los azotones se fueron calmando. Y al rato otra vez el desorden aquel, y ya de ahí hablamos para que vinieran los policías. Y una patrulla llegó y hallaron vuelta loca a Carmelita. La sacaron ya no siendo ella. Era otra Carmelita; nomás el cuerpo guardaba de ella, pero lo demás, le digo, era de otra persona. Cuando pasó para que la bajaran por la escalera, y la vendedora me señaló la escalera, llevaba los ojos puestos en ningún lado, nomás hacía que se peinaba los cabellos con la mano. Salió todavía con la ropa con la que llegó, yo creo, porque no andaba en fachas de dormir. ¿Se veía herida?, también pregunté. Mejor que se viera herida que como iba, me entregó la mujer. ¿La señora de al lado de con Carmen, salió, la vio usted? Esa señora no sale más que para caminar por ahí, ya ve. No, no salió, me dijo, y me fui para dejar que la vendedora guardara su carrito de la vendimia debajo de la escalera.
¿Dónde habrá estado Carmen antes de que llegara a su casa? ¿Qué habrá sucedido? No se me había puesto en el pensamiento relacionar lo que se me narraba con la bruja; más bien me vino a la mente uno de los pseudoartistas de La Galera que llevaba tiempo persiguiendo a Carmen. Ya desde que ella estaba en La Galera este se le hacía el aparecido por aquí y por allá tratando de ganarse su atención. Era uno de los que yo más veía que fumaban yerba, se la vivía con los ojos enrojecidos y haciendo de primoroso padrote. Parecía que no comía porque estaba en los puros huesos, pero en cambio parecía alimentarse del vicio y de hacer el amor con jóvenes que fueran seducidas por su vida de bohemio y loco poeta. Una vez tenía a Carmen con la boca abierta haciéndole una falsa disertación sobre la condición en la tierra de los seres humanos, le mencionaba el fugaz instante que es la vida y por qué entonces había que vivir con fascinación y decir sí a todo lo que tocara a nuestra puerta. Ese hombre, Carmela, solo quiere que cedas a sus caprichos, y el día que cedas ni te vas a dar cuenta cómo fue que lo único que hizo fue burlarse de ti; ese pobre solo es un mago de la palabrería para ganarse de manera fácil las cosas que quiere, pero no puede hacer aparecer en él mismo el orden y la verdadera vida amorosa; bueno, Carmela, no puede el pobre zángano ni siquiera hacerse de comer, lavarse las garras ni conseguirse un buen trabajo, le dije, sí, en parte porque era verdad, y en parte también desencajado por los celos. Era duro librar la batalla con ese crápula; olía el aire impregnado de Carmen e iba a ella para una y otra vez tratar de seducirla, siempre haciéndose el que no rompía ni un plato, siempre haciéndose el espontáneo, pero tratando de crear en realidad una atmósfera en la que si Carmen se envolvía, él podría fácilmente conducirla hasta donde deseaba. Yo pensaba que ese hombre no solo quería llevarse a Carmen a la cama, sino adivinaba en él un veneno todavía más letal: una tarde había tenido a Carmen en la azotea de La Galera tallándole con jabón de lejía los pantalones y camisas sin un peso que mediara por el servicio. Cuando Carmen me lo dijo y yo me descompuse, quiso apaciguarme columpiando la voz y diciendo que ya no le volvería a lavar. Él y yo nos habíamos visto la cara muchas veces; él me saludaba levantándome la barbilla y queriendo echar por delante una sonrisa, y yo asentía y le detenía un poco la mirada. Se hacía el que no debía nada, pero en el fondo sabía que debía estar alerta. Pensaba que si nos tundíamos a golpes nada me duraría el enclenque. No creo que sintiera que peleaba conmigo por Carmen, ni yo sentía pelear por Carmela con él; peleaba con él por sus bajezas, por vividor que era; no solo había usado a Carmen sino a otras mujeres jóvenes y de más edad del edificio; unas y otras no dejaban de llevarle algo qué comer en pasadas que daban por su cuarto. Los otros mamarrachos, junto con él, se mofaban por cómo se daban las cosas y festejaban de manera socarrona la liviandad de las mujeres. De modo que yo pensé que este héroe de las mujeres había dado con Carmela y le había ofrecido alguna sustancia o no sé qué, que había desquiciado a Carmen. Imaginaba que la había tenido en algún lugar, y que ahí a placer le había ofrecido ven, mira, siente de otro modo la vida, y que Carmen consumió aquello y que empezó a tener alucinaciones con las que continuaba cuando el cobarde fue a dejarla al pie de la escalera para que subiera a su habitación y continuara ahora sola viéndoselas con los demonios porque él no había sabido cómo controlarla y quería deslindarse de la responsabilidad de un evento trágico. En ese momento tuve la certeza de que las brujas habitaban el mundo en el momento en que se alzaba la maldad de los hombres, que su materialización atemorizante y tormentosa consistía en eso y no en otra cosa. Pensaba que bajo ese estado alterado de conciencia y al saberse en el edificio, Carmen alucinaba doblemente teniendo al otro lado la posibilidad de que la bruja quisiera causarle daño, un daño que, en condiciones estables, Carmen no hubiera descubierto como amenazante dado su vigor. Pero dejé estos pensamientos porque creí más conveniente saber dónde estaba Carmen, cómo se encontraba y quién precisamente le había hecho daño para denunciar el que pasaría como un intento de crimen. A un patrullero al que detuve le pedí que me indicara hacia dónde habían podido llevarse a Carmen. Si fue así como dice que se la llevaron, búsquela en el Centro de Intervención en Crisis, me señaló, y agregó mirando los signos de mi preocupación, llámeles y ellos le dicen si se la tienen ahí.
En lo que me trasladaba iba rabiando porque empezada a dar crédito a la posibilidad de que con mis consejos y exceso de cuidados, lo que había logrado era impedir que Carmen creciera; yo había contribuido a que siguiera siendo, sin serlo, una menor de edad. Me empezaba a repugnar la actitud paternalista que había tomado con ella y eso, claro, era un sentido enfermizo del amor, si aquello era amor. Pensaba que solo esta vez iba a volver a ayudar a la pueblerina, pero que de ahí en delante ella sola tenía que encargarse de ver dónde metía los pies, de hecho me preguntaba si valía la pena seguir con ella. ¿Por qué no me buscaba una mujer de mi condición? ¿Por qué no podía ser alguna de mis compañeras de la universidad la que llevara de la mano por la vida? Estaban Anette, o Claudia, o Griselda, que a cada rato se me hacían las aparecidas en la biblioteca, siempre diciendo tú diario tan estudioso, y yo les sacaba la vuelta para seguir con este amor de Carmela que no tenía nombre. Se me vinieron las lágrimas. ¿De qué animal estaba yo picado, por qué el destino me había escogido para ser apoyo de alguien como Carmen? ¿Por qué una tarde había asistido al centro de la ciudad para hallarme con ella? Mis padres confiaban en que tenía una relación con una joven bajo circunstancias normales, podían estar seguros de eso porque yo procuraba hablarles de Carmen en términos de algo normal y creíble. ¿Por qué Carmen no podía advertir lo que era una puerta falsa en los caminos de la vida, por qué no podía saber el rostro doble que hay atrás de la tentación, la virulencia de lo que parece fácil, la ponzoña en la piel de los otros? ¿Le dijeron que por aquí estaba el centro ese que me dice?, me preguntó el conductor del taxi. Sí, aquí ya déjeme, yo por ahí lo voy a hallar.
No quería bajarme del taxi y entrar inmediatamente al lugar. Necesitaba pensar un poco en las condiciones en que encontraría a Carmen, si en verdad estaría tan descompuesta como me la había descrito la vendedora. ¿Qué haría cuando viera ahí a Carmen? De algún modo, aunque no quería pensarlo, ahora Carmen era como las brujas esas que me daban miedo de niño. Ese resabio todavía dominaba parte de mi vida y no había cómo quitármelo. ¿Cómo soportaría a Carmen?, iba preguntándome una y otra vez. Pero a la vez nacía viva en mí la fuerza de mi amor por la de la espesa cabellera, y de ese modo me di valor para entrar. Era tarde y me recibieron los empleados de la guardia nocturna. A la vez que me daban la información que solicité, me hicieron saber que aunque Carmen se encontraba despierta, no podría verla porque no era un familiar, y que con todo, la paciente no podría ver a nadie en los próximos días. No tuvieron que decirme más para saber que Carmen estaba mal. Me fui a sentar a una de las sillas que había por ahí porque quería hallar otro signo que me dijera algo de Carmen, algo del lugar en que se encontraba. El color de las paredes y el orden de la sala me sugerían que no había ahí cabida para sentimentalismos, que lo que se imponía era la burocracia y una vena muy cruda de la realidad. De todos modos quise seguir en el sitio, tratando de oler a Carmen, de percibirla en el aire como lo había hecho la bruja, de dar con algo de ella que pasara por la sala. Y en esto estaba cuando un grito aterrador vino de allá dentro a mortificar la calma de esas horas, y ese grito se repitió en tres o cuatro ocasiones hasta que luego algo debió apaciguarlo eficazmente. No fue un grito de mujer, por fuertes y desgarradores que suelen ser los gritos de las mujeres cuando tienen penas grandes. No fue el grito de Carmen, no fue el grito de alguien que ha visto una figura que pretende someterlo y hacerle daño. Mi Carmen estaría despierta, sentada en la cama que le hubieran asignado, pensando en nada, o tal vez pensando en todo y todo revolviéndosele en la cabeza, así, sin dejarla dormir, sin dejarla descansar para que se recuperara pronto. O acaso estaría Carmen en una sala ella sola, batiéndose con las tinieblas, o levantada y hablándoles de mí a las enfermeras de guardia, pidiéndoles que me buscaran porque debía saber que todavía me quería, que me quería hoy más que nunca. Anden, vayan a buscarlo, pero no podemos ahorita, ahorita él estará dormido, mañana iremos y le diremos eso, Carmen. No, él está despierto esperándome afuera de mi casa, va a creer que no quiero salir y que ya no lo quiero, vayan y díganle que sí lo quiero, que siempre lo he querido, vayan porque también él debe irse a su casa y luego tendrá que caminar si ya no halla camión, vayan, por favor. No, ya, ándale, Carmen, ya vete a dormir porque va a venir el doctor y si te ve aquí te va a querer mandar a dormir sola, y por qué me va a querer mandar a dormir a mí sola, además siempre he dormido sola. No, ya, Carmen, ándale, vete a tu cama porque nosotras también queremos pegar un ratito el ojo, mañana a quien veas por aquí le dices que te lo vaya a buscar y que le dé tu aviso. Es que ustedes no saben cómo me quiere él, un día me habló en la calle y desde entonces somos novios, dice que le gustan mucho mis ojos, que mi boca, que mi pelo, que mis brazos y le gusta estarme diciendo cosas bonitas, él es así conmigo. ¿Y cómo dices que se llama? Arcides. Pues tiene bonito nombre, vas a ver que él mismo viene a buscarte aquí. No, no quiero que sepa que vine aquí, quiero verlo allá afuera. ¿Verdad que en unos días lo voy a ver? Pues claro, Carmen, esto nomás es de un ratito, pronto vas a estar bien. ¿De qué?, si a mí me trajeron aquí porque no quieren que vaya a trabajar, yo quiero trabajar, me gusta ganarme mi dinero para comprarme mis cosas y pagar mi renta. Qué bueno, Carmen, mira, las otras muchachas ya se fueron, yo también ya me voy y mañana seguimos platicando, eh, ahí nomás estamos, en el cuartito ese, eh, a dormir, Carmen.
Cuando me hice a la idea de irme de ahí, el desalentador grito todavía seguía desperdigándose por los pasillos, resonando en las salas y propagando el pavor en la noche. Al detenerme y ver el edificio desde lejos, todavía guardaba la esperanza de hallar algún indicio que me dijera cómo, más allá de la indiferencia de las hojas de los informes médicos, se encontraba Carmen, si había sido afectada la manera en que enfrentaba la vida, si se había dañado con severidad la Carmen mujer, la Carmen hija, la Carmen Carmen, la Carmen ser humano, y de manera especial, la Carmen que mi corazón quería, donde debía haber algún refugio para que yo me resguardara de la inclemencia del desamor en quien mi corazón había elegido. No quería pensar en secuelas de ningún tipo, por eso regresé la mirada hacia la calle por la que iba hasta salir a la avenida. Te estábamos esperando, pues qué pasó, dijo mi madre. Pues pasó que ya llegué, dije. Ya en mi habitación, negando la tragedia, pensaba si no había podido ser posible el momento cómico en que alejándome del lugar, volteara yo a ver el edificio y descubriera ahí cómo el resto de pacientes en la noche, manteaban a Carmen para dejármela ver por instantes cuando ella, alzada por los aires, asomaba por los muros. Me reí a solas, empecé a dibujar y acabé durmiéndome no sé si al mismo tiempo que mi novia allá donde la tenían.
Había estado madurando la idea de avisar a la familia de Carmen de lo sucedido. Por un lado pensaba que era mejor no hacerlo porque se verían en la necesidad de venir y de hacer un gasto innecesario porque ninguno se podría quedar con Carmen dado que se me había hecho la aclaración que nadie podía quedarse acompañando a la paciente. Si había la posibilidad de que Carmen saliera pronto y sin secuela alguna, la familia bien podía no enterarse de nada, salvo que después Carmen quisiera comentarles el hecho. Pero tuve que hacerlo porque días después se envió a Carmen a un hospital. Aquí atendimos su crisis, ahora debe recuperarse y estabilizarse en otro centro, fue lo más que me dijeron los médicos a quienes rogué me enteraran sobre el estado de salud de Carmen. ¿Esto pasó porque ella pudo haber ingerido alguna droga?, quise saber. No, dijo el doctor, y movió la cabeza para inmiscuir a los alumnos en la explicación, esto es un trastorno de la personalidad provocado tal vez por una fijación, reciente o de muchos años, que nunca fue exteriorizada, que nunca se trató. Sin querer yo había estado agrandando cada vez más los ojos ante la exposición del médico. Al no atenderse estos trastornos desencadenan en lo que vemos aquí, dijo, señalando hacia el lugar en que estaría Carmen. Si la paciente tiene un fuerte lazo afectivo con usted y no hay rechazo, además de lo que pueda avanzar el terapeuta, podrá ayudarla en la recuperación, volvió conmigo el doctor. ¿Es genético, verdad?, pregunté. ¿Por qué lo dice? ¿Conoce a la familia?, me preguntó con otros ojos el galeno.
No sabía de algún antecedente de este tipo en la familia de Carmen, pero podía estar dentro de las tantas cosas que uno oculta respecto a su familia. O era la obsesión reciente de Carmen de que la bruja deseaba entrar en su cuerpo, ponerse su belleza como se pone un traje robado para asistir a un irrenunciable festejo, a uno tan importante como es el de la juventud. ¿Había con esto finalmente la bruja dejado ir contra Carmen su mayor fuerza devastadora? ¿Entonces cómo había procedido la bruja la noche en que Carmen enloqueció? ¿Por eso la tarde en que fui a rondar por el edificio, había visto a la bruja tan descongestionada, como disfrutando más la tarde? ¿Acaso la bruja había acabado con el aire que le correspondía a Carmen, acaso había sacado de su boca hasta el último aliento, sabiéndolo ella pero dejando ocultas las marcas con el mismo instinto de los animales que por la noche se sirven de sus víctimas y al día siguiente éstas inocentemente se levantan a vivir ya marcadas por las secuelas del abuso? ¿O era, lejos de la bruja, la escena corrupta como indescriptible que de su infancia me había narrado Carmen, la que la había llevado al deplorable estado en que se encontraba? La perversión, lo más ennegrecido del alma del mundo, puede estar respirando al lado de nosotros con una flor puesta en la boca para disfrazar su aliento aletargante y luego dejar caer sobre nuestro ser la peor de las fuerzas destructoras. Y así había ocurrido con Carmen en ese pasaje inconfesable del que me había enterado en una ocasión en La Galera. Volví a creer que la bruja no era la bruja, que la bruja eran los otros, lo otro, el instante ventajoso y sucio, con lo que se derrumbaba la tesis de que la bruja entraba en Carmen y a la inversa. La psicosis de Carmen era la psicosis del mundo, el trastorno de Carmen tenía cabida en cualquier poro del rostro de la existencia, en cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier instante. El desamparo y desesperanza de Carmen era la boca muerta del mundo echada a un barranco por un vándalo.
A través de la ventanilla del autobús iba poniendo atención en lo que no había podido ponerla la vez que venía con Carmen porque llevaba el corazón entorpecido por el contento de acompañar a mi novia a su casa. Ahora miraba el paisaje corriendo en sentido contrario y los cañaverales, las lagunas y los montes allá lejos, parecían testificar que nada era igual si Carmen no iba también cruzando por el lugar. En la ventanilla, llegados de fuera, venían los recuerdos a hacer como pájaros tercos que desafiaban la velocidad y el viento. Y a la vez las tripas se me movían como una marea porque todavía no hallaba la forma ni el tono con los que enteraría a la familia de Carmen de lo acontecido. También tenía la dificultad de no saber a quién informar primero. Por una parte pensaba que debía ir directo con la mamá de Carmen y decirle mire, Carmen se puso mal y necesita que la vaya a ver, no es nada grave pero le va a venir bien verlos. Y por otro lado pensaba que sería mejor si enteraba a la mayor de las hermanas para que ella dosificara la noticia como mejor le pareciera. Pero haber venido mortificándome por esto estuvo de más porque cuando descendí del autobús y empezaba a caminar hacia la casa de Carmen, un grito que pronunció mi nombre irrumpió instantáneamente el cauce de la vida ordinaria, y una mujer que había empezado a correr dos cuadras atrás llegó hasta mí y me dijo sin poder ser cortés qué le pasó a mi hermana. Carmen está bien pero los necesita, Josefina; se le voltearon las cosas en la cabeza y está confundida. ¿Confundida?, exigió Josefina más explicación. Perdió el sentido de la realidad, quise ser más claro. ¿Se volvió loca la cabrona?, rayó Josefina. Pues a lo mejor, dije, con tristeza. Y solo hasta ese momento Josefina palmó todo lo que a mí me dolía dar esa noticia. A mi mamá no vamos a decirle nada; acabo mi horario en el trabajo y me arranco para allá. Me quedo en el cuartito de Carmela y mañana si puedes me acompañas a verla. Por ahí tengo apuntada su dirección y ya me ha dado señas de cómo llegar. Sí, retomé, o te vas mañana temprano, quise imponer. No, esto es para estar allá hoy mismo y verla mañana en cuanto amanezca. Eso ustedes lo saben mejor, quise deslindarme. Y empecé a regresar con el agradecimiento que me había dado la hermana. Pero luego me llamó de nuevo para preguntarme por las llaves de una puerta que yo llevaba, pero que deseaba que nadie abriera. Las saqué del fondo de mi mochila sin dejar de ver a Josefina, intentando medir en ella su fortaleza para resistir cualquier embate fatídico.
Al darle la noticia nunca hallé en la hermana de Carmen un gesto o una postura que me dijeran que en la familia ya se conocía de un caso como este. Mientras la escuchaba y desde el primer instante en que se me paró enfrente, quise dar con esa información porque yo pensaba que tal dato o signo en cualquier momento se le asomaría a Josefina como se asoma un gusano en el último momento en que uno va a morder una fruta, o que muerde pero que antes de tragar siente al animal agitándose y alcanza a escupir. Esto venía cavilando yo en el autobús, y lo pensaba con ímpetu porque no soportaba la idea de ser burlado en cualquier sentido que pudiera serlo, con o sin premeditación de nada ni de nadie. Por eso tuve que atreverme a pensar las cosas así, a avizorarlo todo de este modo a lo mejor ofensivo para la descendencia de Carmen. También me ayudó a planteármelo de esta forma el doctor allá en el hospital, cuando con un tono que a mí me sonó de alerta, me preguntó si yo conocía a la familia de Carmen, queriendo, deduje, con aquello preguntarme si yo sabía de algún antecedente de este tipo en la familia de mi novia. Desde ese momento había empezado a trabajar la idea de dar con ese dato que era crucial, no tanto para dejar de amar a Carmen como para fijarla en el centro de mi alma, más que como una idealización, como una mujer de carne y hueso, con todo lo que las mujeres de carne y hueso, y hombres, tenemos de bueno como de malo. Pero no hallé un solo indicio de estos en la figura de la hermana de Carmen; antes, en ella vi una mortificación que explicaba de manera soterrada la fuerza desmedida de comunicación entre los consanguíneos en momentos de emergencia.
Cuando volvía, iba todavía tocado por la fijación sobre si había escudriñado de bien a bien los asomos en la persona de Josefina, y seguí meditando si no hubiera sido más fructífero haber podido llegar con la mamá de Carmen, en quien tal vez, por de algún modo ser raíz de Carmen, se hubiera dejado ver de mejor manera el antecedente de un trastorno como el que trataba de explicarme. Tal vez tu mamá, Carmen preciosa, me hubiera dicho sin rodeos lo que ocurre contigo, lo que ha venido ocurriendo contigo. Me pregunto, Carmela, si no en uno de tus arranques dejaste a tu familia y te viniste a la ciudad a buscar tu independencia, igualito como los locos artistas de La Galera. Pero no, Carmela, en tu caso yo sé que en tu pueblo no hay más trabajo que ese tan limitado que conozco, y qué bueno que te viniste porque así te encontré hermosa por el mundo. Mira, Carmela, hasta con tu bata de loca te imagino bella, reluciente, tu cabellera alborotando doblemente la mente de los locos. Pero sé que no estás loca, que estás trastocada por lo que haya en tu mente, sé que algo desde el fondo te aflige y que no siempre se deja ver porque vive agazapado entre las tantas cosas de lo cotidiano que debe atender nuestra cabeza. Pensaba si no, Carmela, como has dejado de quererme, de pensar en mí, tu cabeza se ocupó de algún mal rezagado, dejado atrás porque hasta allá lo había mandado el entusiasmo de nuestro amor. Quiéreme, Carmela, quiéreme para que nunca aparezcan los monstruos en tu cabeza, para que nunca sobre ti se detengan las aves carroñeras y quieran robarte la razón. Vuélvete loca de mí, por mí y conmigo, Carmela, enciérrate en el manicomio único de nuestro amor, de nuestras tantas tardes, mañanas y noches que nos quedan para espulgarnos el amor que si no hacemos se llena de parásitos. De la bruja ya no temas, Carmela, entre yo y un ejército de atlantes la hemos aniquilado, fue dura la batalla porque el aliento que había tomado de ti le daba una fuerza desenfrenada, la misma fuerza con la que te amedrentaba, a ti que eras tan resistente a ella. Y ¿sabes, Carmela?, eso era lo que no soportaba, que fueras tan valiente, que la enfrentaras dándole con la indiferencia con la que le dabas. Te intentó cobrar caro eso, pero ahora ya te ves mejor, Carmela. Pronto nos vamos a ir de aquí, y tal vez ahora sí para en definitiva vivir juntos. Vamos a poner la casa allá por donde un día me dijiste que te gustaría tener una casa para ya no tener que andarnos separando. La bruja no hubiera podido contigo, Carmela, no ha podido, porque vete, vas cada vez mejor. Bien muerta que está Carmela, te lo aseguro; cuando menos lo esperaba, un avasallante ejército de enanos con sables que sabían manejar a la perfección, vino y me ayudó a someterla, y finalmente acabó con ella porque por todas partes la dejó irreconocible. No los esperábamos, Carmela, pero una milicia de centauros y otras tantas valquirias con sus gnomos, vinieron desde sus sitios remotos saltando el agua y enfrentando vientos inclementes para sumarse al aniquilamiento. Cuando vuelvas por tus cosas, Carmela, no percibirás en el aire del edificio la pestilencia a la que olía porque a mi llamado han llegado cien hadas y quinientas brujas de bien, y han derramado en el aire el aliento de noventa mil flores que han traído desde sitios recónditos que solo ellas conocen, para purificar el aire que olerás, Carmen, y hasta tus vecinos comerciantes dejaron ese día de acudir a sus diversos trabajos para saciarse con el prodigio del aroma, y los que pasaban por fuera del edificio, Carmela, se regresaban para meter las narices llamados por las oleadas del elíxir. Es verdad, Carmela, la ciudad completa se detuvo a husmear en el aire, no ese humo negro y asfixiante que generan los vehículos, sino ese bálsamo con el que experimentaron espasmos de un placer verdadero. Y las aves y bichos, ese zoológico de la ciudad, escúchalo bien, Carmen, aparecían de sus escondrijos no como cuando salen molestados por los líquidos de los insecticidas, sino buscando dar con el mismo aroma que perturbaba de satisfacción a las personas. Era un olor de flores, pero no de flores de este mundo, Carmela, un olor a flores que nosotros no conocemos, que no le podemos llamar de ningún modo, un olor que todavía no se inventa para los hombres pero que sirvió para purificar por donde andarán tus pasos. Por eso te digo que ya no hay nada que temer. Pero por si lo dudaras y crees que todavía pudiera andar por ahí la malvada hechicera, Carmela, sábete que no, que yo mismo por la noche atravesé la ciudad arrastrándola y fui a dejarla allá donde empiezan los barrancos, y como vi que algo de ella se movió, mejor le prendí fuego, y el bulto alzó una llamarada con la que, óyelo bien, Carmen, hubo un resplandor inmenso y con él se limpió de alimañas la ciudad entera. Así fue, Carmela, de modo que ya nomás es cosa que te recuperes porque el pintor que una vez te tuvo ahí toda una mañana engarrotada a dibújete y dibújete, pronto se va a casar y nos ha buscado para que vayamos a la celebración de su enlace. Figúrate que los novios quieren que la ceremonia sea en el lago, aquel lago al que un día tú y yo fuimos y en el que nos mojamos los pies y estuvimos ahí desojando ramas hasta el atardecer bajo el árbol de pirul. Y figúrate también que los novios quieren llegar hasta allá caminando, o dicen que si consiguen una carreta, de esas que llaman calandrias, pues que en ella se van a ir hasta el lago para quedarse allá por cuatro días festejando la que ellos llaman, así la han bautizado, su Feliz Unión, y que han apellidado también Eterna, como dicen que llamarán al primero de los hijos que tendrán. Así, Carmela, y que luego de cuatro días van a regresarse para seguir con su trabajo, él pintando y ella bailando de puntitas en un grupo de danza. Así nosotros, Carmela, a ver de qué modo nos acomodamos para hacer algo y ganarnos nuestro dinerito y luego casarnos para ser siempre, para siempre, Carmela. Pero que se acabe ese miedo, Carmela, vuelve a envalentonarte. Si pese a todo a estas alturas aún no terminas de creerme, porque te alcanzo a apreciar esa mirada de duda, desde que la aventé al barranco, la bruja ya debe ir hecha cenizas quién sabe por qué parte, ya no hay ni cómo se levante, con suerte y se ha ido para abajo muchos metros, muchos metros hasta llegar al centro de la tierra, donde dicen que hay una densa masa a hierve que hierve, y ahí ha de estar a puro quémese y quémese, que no se quema nada porque ya te dije que se acabó, Carmela.
En esto iba metido, y con esto me olvidé de la obstinación de dar con algún signo que me dejara ver algún antecedente que explicara lo que a Carmen le pasaba. En mi regreso, ahora miraba el paisaje que había tras la ventanilla del lado contrario, o el mismo pero volteado, y hubiera dicho que era el mismo paraje de no ser porque allá, en aquel cerro, la vez que volvía con Carmen, ella me había dicho que le pusiera atención porque en él, su abuelo materno, Sagrario, y otros hombres, habían dejado sepultadas en varias cuevas peroles y más peroles repletos de monedas de oro, y también fusiles máuser con los que habían enfrentado a los federales para defender a sus gentes y para que no les quitaran sus tierras. Eso me había dicho Carmela sobre el macizo por el que íbamos atravesando, y había puesto énfasis en decirme que a la fecha varios eran los que habían intentado ir allá por tamaña riqueza, y que buscaban por aquí y por allí, y luego por más allá creyendo una y otra vez dar con el tapón de piedras y lodo seco que disimulaba la entrada a las cavernas de la fortuna. Me mencionaba que una serie de personajes fascinantes salían al paso de quienes se aventuraban a buscar la riqueza, primero para disuadirlos de que siguieran en el intento, y luego, ya para quienes habían sorteado las tantas trabas que los personajes magníficos les habían puesto, para dejarlos convertidos en piedras por el camino, o en árboles retorcidos, o en coyotes que luego andaban por ahí aullando y apareciéndosele a la gente que iba a trabajar sus terrenos en el cerro. Era en la cantina, narraba Carmela, donde los hombres empezaban a idear cómo dar con los peroles, y luego, ya medio borrachos, empezaban a darse más ánimos, y ya cuando estaban derrengándose de borrachos, era cuando juntos empezaban a caminar rumbo al monte y a subir. Ahí les salían viejas encueradas enseñándoles sus desas, y cuando ellos querían tocárselas se les convertían en lechuzas que salían volando y otras que a picotazos y con las uñotas de las patas querían sacarles los ojos. Mi abuelo decía que a don Magdaleno, un viejito ciego del pueblo, eso le había pasado. Los que iban para allá con machete, cuando hallaban a los hechiceros, les tiraban con el machete, y que el machete los atravesaba sin herirlos, y que nomás los oían reírse y luego empezaba a escucharse un ruido en el monte, dentro de la tierra, y que era que el monte estaba avisando dónde estaban los peroles, y que cuando los hombres se apresuraban a escarbar y llevaban ya rato haciéndolo, entonces la tierra nuevamente empezaba a crujir y los mataba sepultándolos. De esos que quedaban ahí decían que eran las voces que muchos escuchaban, y que con los lamentos avisaban que estaban ahí pero que nadie intentara sacar el dinero porque todo estaba encantado, que dizque los que lo resguardaban eran unos cheneques que por las noches, y a veces en el día, andaban por ahí saltando y cantando cancioncillas pegajosas, y que solo al que viera al duende viejo era para quien iba a ser todo el dineral. ¡Ah, Carmela, qué historias tan bonitas te contaba el abuelo!, ponía yo. Y ella volvía diciendo y yo le pelaba los ojotes cuando él me las decía y con el sombrero se echaba airecito para espantarse el calor. Estás llena de fábulas, Carmela, le dije, y me la arrebujé entre los brazos para que ahora desde el pecho me fuera platicando. Pero al rato se enderezaba y continuaba masticando narraciones de encantamientos y de hechizos, y de seres sobrenaturales y de hombres envalentonados que enfrentaban sabrá Dios qué tantos sortilegios y penurias tratando de hallar siempre la voraz fortuna. Esa vez no lo pensé así, pero ahora me da por creer si no Carmen por tantas novelerías de estas acabó por desquiciarse. ¿De dónde saldrá esa necesidad de inventarnos tanta parafernalia fantasiosa, tanta historia delirante como fantasmagórica? ¿Será mi Carmen, y no lo he notado, un divino fantasma a mi lado? ¿Será Carmela el sueño que siempre he querido, o la pesadilla que no he tenido? ¿Quién preña el vientre de la fantasía, de qué simiente aparece el hombre y sus historias de virtud fascinante? ¿Qué larva maravillosa es el universo? ¿Somos el hálito escapado del hechizante universo, o somos y no lo sabemos, ni hay posibilidad de que lo sepamos, el oráculo mismo desde el que intentan conocer su suerte las más importantes fuerzas del universo y cuantos universos más existan? ¿O acaso no hay hechizo pero todo parece hechizante, encantador a nuestro breve paso por aquí? ¿Por qué tenemos el vicio de exagerarlo todo, de hacer aparecer el arte, de tener hijos tan preciosos, de cumplir historias fascinantes? Dime tú qué piensas, Carmela, dime desde allá donde estás cómo vas desmenuzando el mundo, cómo se te va acomodando o desacomodando la razón. Tú no temas ser la loca que eres, no temas contarles a todos por allá las historias del abuelo Sagrario, y las historias tuyas que se cocinen en tu divina locura. Hacía yo que hablaba con Carmen, y así iba haciendo, hasta que el chiflidazo que dejó escapar el autobús indicó que se había cubierto completa la ruta.
Iris me había dejado con los niños encargados en lo que iba, me había dicho, a atender un asunto familiar en casa de su madre. Darío y Fernando llevaban tiempo jugando con el agua en la regadera, hasta que los llamé a que se apresuraran porque ya iba a ir por ellos. Los puse en ropa de dormir, hice quesadillas para todos, se lavaron la boca, y ya en la habitación, entre los dos discutían por cuál era el libro que querían que les leyera. Puse en el estante los que habían hecho de lado, y cuando vi que se acostaron y que se arrebujaron las sábanas hasta ponérselas por la barbilla, corrí el dedo con el que había estado separando la página, y los niños empezaron a escuchar la voz de su papá, y a marcar con la abertura de los ojos las distintas emociones de la historia, y así hasta que ya solo escucharon un sonsonete que los fue venciendo hasta quedar profundamente dormidos. No habían alcanzado a escuchar cuando a la niña que iba por el sendero del bosque, un sapo le había hablado con la voz más dulce con que nunca antes se hubiera escuchado hablar a sapo alguno. Pero a los minutos, cuando la niña había tomado confianza con ese personaje encantador, la piel de este se reventaba y de él aparecía una perniciosa bruja con un gesto aberrante, para intentar colmar de maleficios a la pequeña hundida en el más absoluto de los desamparos y lo que seguía en el libro. Y ahí fue entonces que recordé, a tantos años de distancia, y movido tal vez también por las llamadas telefónicas extrañas que a últimas fechas entraban a casa, la figura de Carmen. Me sorprendí que de esa forma hubiera dado nuevamente con ella, a través de los hijos, o si se quiere, a través de los libros. Voltee a ver a los príncipes dormidos y comparé lo que hubiera pasado si los hubiera concebido con ella. Yo me hubiera entregado a mis morenitos como ahora me entrego a estos. Pensaba en esto todavía conmocionado por el recuerdo de Carmen que me había estallado en la cabeza. No la había vuelto a ver después de que la familia se negó a que me parara por el hospital. Empezaron a creer que mis visitas, autorizadas en un principio por ellos, entorpecían más la recuperación de Carmen. Yo pensaba que no, que Carmen iba caminando con pasos firmes para de nuevo pararse a vivir, ya donde fuera, ya conmigo o sin mí. En ese entonces mi amor por Carmen continuaba, la sentía todavía viva en mi corazón, firme en las intenciones de mi hombre, pero se había descompuesto de una forma que no tiene nombre, que no puede ser pronunciada. Aparecía golpeada cuando la visitaba, con moretones en cualquier parte, a veces emanaba un olor desagradable y le habían cortado su cabello. Cuando quise quejarme me dijeron que no había modo de que dijera una sola palabra, que lo que se hacía con ella era bastante para lo que ella dejaba que se le hiciera. Y yo lo creí porque había descubierto que Carmen se había ganado el aprecio de tantas personas por lo que era cuando se hallaba bien, por el desahogo que depositaba en el lugar cuando le venían sus ocurrencias para espantar el aburrimiento en el nosocomio. Fuera cuando arribaba o cuando partía, a las afueras del hospital algunas enfermeras platicaban conmigo y me decían que Carmen hacía parejitas entre los enfermos, y que luego se encargaba de atizonar esos amores hasta que los implicados acababan locamente enamorados. Me contaban que Carmen enredaba en amores a doctores y enfermeras, y a personas de intendencia con administrativos, pero que ya en las revolturas que hacía, acababa enredando en estos idilios a directivos con intendentes, y a estos con enfermeras, y a gente de fuera con fantasmas que ella decía ver en las noches en que no dormía. El amor es su más fuerte obsesión, me decían. Y cuando le preguntamos que ella con quién hace en amores, siempre dice que con Arcides, que ellos son el príncipe y la princesa de los enamorados.
Puse el libro al lado de los otros y fui a ordenar el baño y a poner la ropa tirada en el cesto de la ropa sucia. ¿Cómo había sucumbido Carmen al orden de mis recuerdos? Tal vez vencida por el torrente de cosas que ocurren en la vida de las personas cuando avanzan aplanadores los años. Pero algo en mí se había resistido a dejar que Carmen cayera en el foso del olvido, porque la seguí recordando mucho tiempo después desde la última vez que la vi, que la dejé atrás porque su indiferencia estuvo a punto de perturbarme a mí también. Ese último día, cuando abandonaba el hospital, volteé a mirar a Carmen tratando de comprobar con una mirada que la delatara, hasta dónde era verdad que no me conocía, que no se sabía ya mis manos, mi cara, el camino de mis brazos ni el timbre de mis palabras. Y cuando la vi de espaldas haciendo que sostenía con alguien una conversación, supe que era cierto, que Carmen no recordaba nada ni al nadie completo que yo era ya sin ella. Caí abatido por varios meses hasta que mis padres y hermanos no soportaron verme más en esas circunstancias y me levantaron con artimañas a vivir de nuevo. Yo los había burlado haciéndoles creer que había superado mi quebranto amoroso con una compañera de la universidad. Pero la verdad era que para no desfallecer, vivía agarrado a la memoria de Carmen, y así esta se me venía de muchas distintas maneras. Por un hueco de una inmensa roca que dejaba ver hasta el otro lado, Carmen me había pasado su voz pronunciando Arcides, te quiero, y desde el otro extremo la mía le correspondió y se anudaron nuestras palabras en la resonancia de la colosal piedra bañada por el agua marina. Eso había sucedido cuando parecía que iba mejor y que pronto dejaría el hospital. Sistemáticamente empecé a tratar de convencer al médico que la veía, que ahora que iba mejor, a Carmen le vendría bien visitar dos o tres días la playa. Le dejaba ver al galeno que en breve mi familia viajaría al mar, y que todos estaban encantados con la idea de que Carmen nos acompañara. Él objetaba que en el momento menos pensado Carmen podía decaer, e intentando disuadirme preguntaba si yo estaba dispuesto a enfrentar una mala pasada. Cuando dejé ver mi seguridad sobre el tema, el doctor extendió la orden y me advirtió que de manera insoslayable Carmen debía volver al centro, y que si eso no ocurría, ellos se encargarían de enviar por la paciente para ponerla de regreso en el hospital. De este modo, siendo lo del viaje familiar una patraña, asistí con Carmen a una playa que yo conocía desde hacía muchos años. Nos hospedamos en un hotel económico y desde muy temprano salíamos a encontrarnos con las gaviotas, los pelícanos, los cangrejos y tantas otras especies de la zoología marina. Mientras nos bañábamos en el mar, una lancha se acercó a nosotros, y desde ella alguien me gritó con mucha familiaridad: ¡Arcides!, hicieron desde allá. Y abrí más los ojos para distinguir mejor, y vi que Damián Landeros, un gran amigo de la costa, estaba ahí y nos invitaba a corta distancia a ver la pesca del día. De uno u otro modo nos pusimos en cubierta y el motor nos llevó hasta el punto en que pescarían los hombres. Fascinada por los pescados que traían arriba los anzuelos, Carmen dejó ver su deseo de probar a aventar el sedal, y asistida por Damián, trajo arriba una presa que ganó buenos comentarios entre la tripulación. Ni en mis mejores días saco uno de esos, dijo uno de los pescadores. Al volver a la playa Damián improvisó un asador y zarandeó para todos, incluidos los gringos David Mountain y Douglas Badger, que pasaban por ahí y fueron convidados, algunos pescados. Así pasamos un mediodía maravilloso en aquel sitio que yo conocía desde niño. Por la noche Carmen despreciaba la algarabía de la plaza del pequeño pueblo, y en cambio le gustaba bajar a caminar por la playa. Alzaba la cabeza para mirar el cielo tachonado de estrellas y me pedía que la abrazara lo más fuerte que pudiera. La última tarde en la playa la habíamos pasado en una punta de mar que desde siempre había sido mi lugar preferido para descansar. Entre que Carmen levantaba piedrecillas y trozos de coral, y que yo nadaba en el agua color esmeralda, se nos había brincado la hora de comer. Pedí a Carmen que me acompañara, y apenas metiéndonos una nada en la selva, la enseñé a comer pequeños cocos de aceite para mitigar el hambre. ¿Cómo sabías que esto se come y que había aquí?, preguntó Carmen sin dejar de hincarle el diente a los frutos bajados a pedradas de las palmeras. Porque desde niños Damián me enseñó este lugar. Aquí era terreno de sus padres que luego le vendieron a unos extranjeros. Después de comer un poco y de alzar la cabeza para ver la desbordada naturaleza, volvimos a la playa para enjuagarnos las manos y limpiarnos la boca. Y fue ese el momento en que Carmen corrió a ponerse del otro lado de la enorme roca para desde ahí decirme a mí que di con ella desde el otro extremo, aquello tan maravilloso que me había enredado en los oídos. Como un hecho inducido por mí, en aquella salida habíamos evitado pasar a recoger cualquier pertenencia de Carmen al edificio, y cuando ella quiso insistir en darse una vuelta para ver sus cosas y sacar algo de ropa, le dejé ver en cierto modo enérgico que si ella insistía en ir al edificio, en definitiva no asistiríamos a la playa, aunque esta fuera a ser la primera vez que ella vería el mar. De esta forma entregué a Carmen algunas ropas y el traje de baño que había comprado para ella.
Cuando acabé de levantar la cocina miré el reloj y calculé que Iris no tardaría más de una hora en llegar; podía preocuparme porque manejaría sola en la noche, pero a ella no le hubiera gustado que yo pensara eso; en todo caso, al ponerse de regreso, me marcaría desde su teléfono portable. A través de la ventana miré la calle, vi que a algunas plantas del pequeño jardín les faltaba agua y fui a regarlas, y volví a subir para preparar la cama. Ahí me senté un rato a poner atención en los ruidos de la noche, y escuché ladrar a un perro, luego a otro que se le sumó, y escuché también un chorro de agua que abastecía a algún tinaco, y dentro de la habitación escuché a un grillo que estaría metido en algún resquicio, y a Carmen otra vez en mi abstracción, Carmen que hubiera alcanzado la cima de su mejoría si hubieran permitido que yo siguiera visitándola antes de que su mente se encordara la primera vez, porque habría de encordársele tantas otras. Lejos de lo que se pensaba, Carmen disfrutaba y se emocionaba con verme, y me cuesta creer que eso era insano para ella. Luego de que asistiera la hermana Josefina a verla porque había ido yo a dar el aviso de que Carmen se encontraba recuperándose, esta hizo, si bien en principio me había mostrado cierto afecto, un desfigurado manejo frente a la familia, involucrándome a mí, de lo que a Carmen le sucedía. De este modo empezó a tejerse cierta animadversión hacia mi persona. Prácticamente la única vez que había yo convivido con la familia de Carmen fue cuando asistí a su casa llevado por ella, la vez que me había señalado las parcelas del abuelo y que entusiasmada me había narrado santo y seña de su infancia, aunque yo sabía que muchos pasajes amargos simplemente se los había saltado haciendo de cuenta que ni ella misma los conocía, pero que vivían en su persona agazapados esperando asaltarla en cualquier momento. De cualquier modo, nunca fue justo que se pensara de mí como alguien que hacía retroceder la recuperación de Carmen, y siendo que Carmen ya daba muestras de no poder jamás recuperarse; su aspecto y mente se habían deteriorado una eternidad; tenía los dientes verdosos, los ojos hundidos, los pómulos se le advertían más pronunciados porque casi no había carne que los cubriera, la nariz se le había venido abajo; se le había hecho el cuello frágil como el de las torcazas, y en general tenía un aspecto que no valía la pena verla, salvo que quien se le acercara lo hiciera con la intención con la que lo hace todo la devoción al amor. Cuando por las tardes se ponía en contacto conmigo Eligia Viveros, la enfermera amiga de Carmen que se había casado con un compañero del hospital a partir de los idilios que Carmen tejía, y me decía que Carmen se hallaba estable por si deseaba ir a visitarla, yo asistía y nos poníamos por ahí en algún lugar a hacer como hacen los novios adolescentes, que trastabillan antes de poder meterse bien en el carril del amor, en la vertiente de su tibia sangre enamorada. A veces en estas visitas yo llevaba un pequeño cuaderno y en él hacía para Carmen dibujos sencillos que dejaran ver algo que habíamos vivido; así, una vez dibujé una pareja de novios que parados en el capacete de un autobús que va en movimiento, viajan hacia cualquier lado; el cabello de la mujer es tan largo que va haciendo una cauda a la que se acercan los pájaros; otra vez dibujé al abuelo Sagrario parado sobre sus parcelas, y es tan grande el hombre que las milpas se miran por allá abajo dándole apenas en los tobillos, pero tiene en una de sus manos detenida a la niña que es Carmen con el cabello muy largo cayéndole y volándole con el aire; otra vez dejé aparecer una enorme roca al pie del mar, y desde ahí una mujer tira un anzuelo al mar y lo que va sacando es un hombre que es su novio. Y así iba, gracias al lazo de comunicación directa que Eligia había accedido a tener conmigo, a pasar las tardes con Carmen. Por iniciativa propia, un día tramé visitar a las personas que en las celebraciones religiosas van de parroquia en parroquia llevando los juegos mecánicos para acentuar el divertimento, y con la autorización del director del hospital, y como un acto de beneficencia de ellos y del ayuntamiento, quien derogaría gastos a favor de los donantes, los pacientes pudieron subirse en los juegos en que toleraron hacerlo, y entre los enfermeros y enfermeras que se subían con ellos a hacer que los cuidaban, y otros doctores que dejaron la consulta y sin inhibición alguna fueron a encaramarse a los cochecitos y a otras atracciones, Carmen me tenía a su lado sentados en la banca del carrusel formada por dos cisnes separados pero que con nuestras personas hacían puente y se unían bajo el cálido momento de los enamorados. Y ahí estábamos girando y volviendo a girar sin yo poder jamás recuperarme de aquel mareo que poco a poco fue convirtiéndose en un creciente vértigo con su ojo central absorbiendo hacia el olvido definitivo aquellos años que yo había pasado al lado de Carmen.
Cuando escuché llegar el auto de Iris bajé, somnoliento, para abrirle el cancel, y vi las luces encendidas del auto que pasaron y me hubieran enceguecido si no escondo el rostro. Entonces Iris apagó el vehículo, descendió, y sin dejar de verme penetrantemente, me lo dijo: no fui con mi mamá; e hincándome todavía con más fuerza la mirada, lo pronunció: fui a ver a Carmen. Sigue viva y todavía está en ese lugar.

Rubén Cárdenas

Rubén Hernández

Andrés Guzmán Díaz

Lina Caffarello, Argentina

Adriano de San Martín, Costa Rica

Amaranta Madrigal

Raúl Caballero García
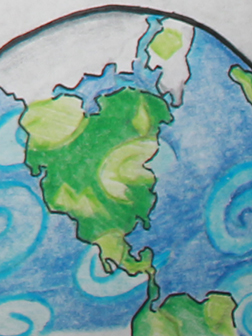
Paulina García González